Capítulo 29
Capítulo 29
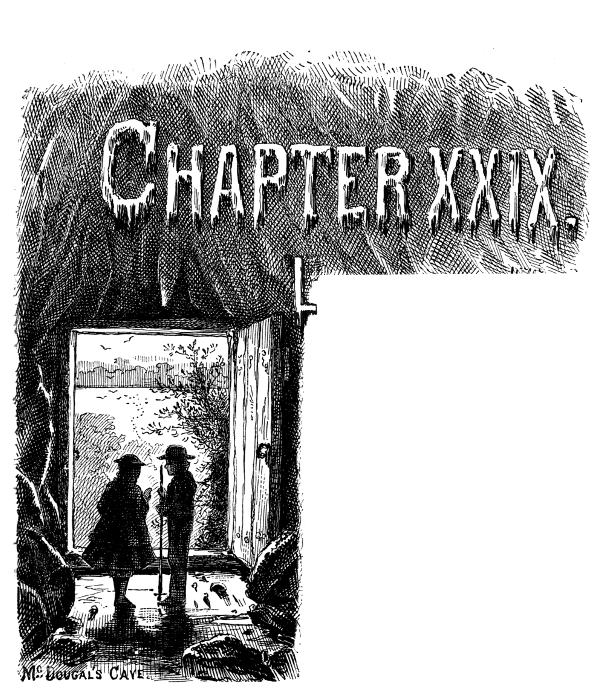
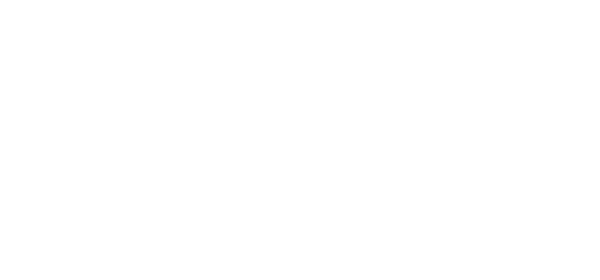
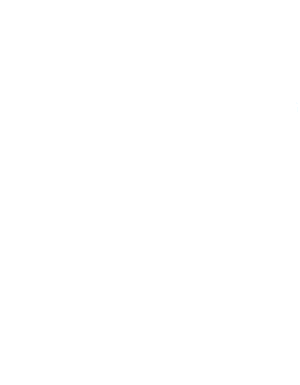
O PRIMERO que Tom oyó la mañana del viernes fue una noticia alegre: la familia del juez Thatcher había regresado al pueblo la noche anterior. De momento Joe el Indio y el tesoro pasaron a segundo plano y Becky ocupó el lugar de preferencia en el interés del chico. Fue a verla y disfrutaron de lo lindo jugando al escondite y al rescate con un montón de compañeros de escuela. El día terminó gloriosamente de la manera más satisfactoria: Becky importunó a su madre para que la dejara organizar para el día siguiente la excursión con merienda —prometida y aplazada desde hacía tiempo— y la madre le dio permiso. La alegría de la niña no tenía límites y la de Tom tampoco era para menos. Enviaron las invitaciones antes del anochecer y en seguida los jóvenes de la aldea se encontraron inmersos en preparativos febriles y júbilo anticipado. La emoción de Tom lo mantuvo despierto hasta muy tarde; tenía la esperanza de oír el «miau» de Huck y hacerse con el tesoro para dejar pasmada a Becky y a los excursionistas al día siguiente, pero fue en vano. Aquella noche no se oyó ninguna señal.
Por fin se hizo de día, y entre las diez y las once de la mañana se reunió en casa del juez Thatcher una pandilla ruidosa e inquieta: todo estaba listo para la partida. No era costumbre que los mayores estropearan estas meriendas con su presencia. Se consideraba que los niños iban con bastante seguridad bajo las alas de unas cuantas señoritas de dieciocho años de edad y unos jóvenes de unos veintitrés, más o menos. Alquilaron para la ocasión el viejo transbordador de vapor; al poco rato el alegre grupo desfilaba por la calle principal con las cestas de comida al brazo. Sid estaba enfermo y tuvo que perderse la diversión, y Mary se quedó en casa para distraerle. La última cosa que la señora Thatcher le dijo a Becky fue:
—Se os va a hacer tarde, hija. Más vale que te quedes a dormir en casa de cualquiera de las chicas que vive cerca del embarcadero.
—Entonces me quedo con Susy Harper, mamá.
—Muy bien. Procura portarte bien y no dar la lata.
Al rato, mientras iban caminando, Tom dijo a Becky:
—Oye… ¿sabes lo que podemos hacer? En vez de ir a casa de Joe Harper, subimos a casa de la viuda Douglas. ¡Seguro que tiene helado! Lo tiene casi todos los días, y a montones. Y además se alegrará de vernos.
—¡Huy, qué divertido!
Entonces Becky reflexionó un momento y dijo:
—Pero ¿y qué dirá mi mamá?
—¿Cómo se va a enterar?
La chica se quedó dándole vueltas a la idea y dijo vacilando:
—Me parece que eso no está muy bien… pero…
—¡Anda, ya! Tu madre no se va a enterar, así que ¿por qué va a estar mal? Lo único que le importa es que no te pase nada, y seguro que, si se le hubiera ocurrido, te habría dicho que te fueras allí. ¡Estoy segurísimo!
La espléndida hospitalidad de la viuda Douglas era una tentación. Esta y las dotes de persuasión de Tom ganaron la batalla. Así que decidieron no comunicarle a nadie los planes que tenían para aquella noche. Al rato se le ocurrió a Tom que quizá Huck vendría a dar la señal esa misma noche y este pensamiento le aguó un poco la fiesta. Sin embargo, no estaba dispuesto a perderse el convite en casa de la viuda Douglas. Y además, ¿por qué iba a ser más probable que se produjera esa noche? Más valía la diversión segura que el tesoro incierto y, como es de suponer en un muchacho de su edad, decidió ceder ante el deseo más fuerte y no acordarse más aquel día del cofre de monedas.
A cinco kilómetros río abajo del pueblo el transbordador se detuvo en la entrada de una hondonada boscosa y atracó. La chiquillería saltó a tierra y en seguida los últimos confines del bosque y las cumbres de todos los peñascos resonaron con gritos y risas. Se ensayaron todas las posibilidades existentes para cansarse y sofocarse y al cabo de un rato los exploradores regresaron al campamento, con muy buen apetito, y dieron buena cuenta de todos los ricos manjares. Después del banquete hubo un momento restaurador, dedicado a charlar y descansar a la sombra de los grandes robles. Pasado un rato, alguien gritó:
—¿Quién quiere ir a la cueva?
Todo el mundo quería ir. Sacaron paquetes de velas y en seguida se fueron corretando cuesta arriba. La boca de la cueva estaba en la ladera; era una abertura en forma de letra A. Su gruesa puerta de roble se encontraba desatrancada. Dentro había una pequeña cámara, fresca como un depósito de hielo, provista por la Naturaleza de sólidas paredes de piedra caliza perladas de frío sudor. Era romántico y misterioso encontrarse allí, en las profundas tinieblas, y mirar hacia fuera al verde valle que brillaba bajo el sol. Pero pronto se cansaron de tan solemne situación y reanudaron los juegos. En cuanto alguien encendía una vela, se lanzaban todos sobre él; su dueño intentaba defenderse como podía, pero irremediablemente la vela se caía al suelo o la apagaban de un soplo, con grandes risas y alborotos, y el juego volvía a empezar. Pero todas las cosas llegan a su fin. Al rato los chicos empezaron a bajar en fila por la empinada cuesta del pasadizo principal y las centelleantes hileras de luces iluminaban casi por completo las altas paredes de roca hasta su punto de unión a unos veinte metros por encima de sus cabezas. Esta calle principal no medía más de unos dos o tres metros de ancho. Cada pocos pasos otras hendiduras altísimas y más estrechas se bifurcaban a ambos lados, porque la cueva de McDougal no era más que un enorme laberinto de retorcidos pasillos que se juntaban y se separaban y no llegaban a ninguna parte. La gente decía que podía pasarse uno días y noches recorriendo aquel laberinto de grietas y abismos sin encontrar la salida de la cueva; que podía uno bajar y bajar y seguir bajando hacia el centro de la tierra con idéntico resultado: laberinto bajo laberinto, y ninguno tenía fin. Nadie «conocía» la cueva. Era absolutamente imposible. La mayoría de los hombres jóvenes conocían una parte de ella y no solían aventurarse más allá de aquella parte. Tom Sawyer la conocía más o menos como los demás.
La comitiva siguió por la galería principal durante casi un kilómetro y luego los grupos y las parejas empezaron a apartarse hacia los pasillos laterales, perdiéndose por oscuras galerías para volver a encontrarse por sorpresa donde estas se unían otra vez. Los grupos podían evitarse durante media hora sin salirse del terreno «conocido».
Poco a poco, fueron llegando todos hasta la boca de la cueva, jadeantes, riéndose, cubiertos de pies a cabeza con sebo de velas y barro y encantadísimos con el éxito del día. Descubrieron, con sorpresa, que el tiempo se les había pasado volando y que estaba casi anocheciendo. La estrepitosa campana del transbordador llevaba media hora llamándoles. Sin embargo, esta manera de concluir las aventuras del día era romántica y por ello satisfactoria. Cuando el transbordador con sus alegres pasajeros enfiló hacia la corriente, a nadie le importaba un rábano el tiempo perdido, excepto al capitán del barco.
Huck ya estaba de guardia cuando las centelleantes luces del transbordador pasaron frente al muelle. No oyó ruido a bordo, porque los jóvenes iban tan pacíficos y mansos como suele ir la gente que está casi muerta de cansancio. Se preguntó qué barco sería aquel y por qué no paraba en el muelle… y luego dejó de pensar en él y prestó atención a sus asuntos. La noche se ponía nublada y oscura. Dieron las diez y cesó el ruido de vehículos; las escasas luces empezaron a apagarse, todos los transeúntes desaparecieron, la aldea se sumió en el sueño y el pequeño vigía quedó a solas con el silencio y los fantasmas. Ya daban las once y las luces de la posada se apagaron; entonces la oscuridad reinó por doquier. Huck estuvo esperando durante un tiempo que le pareció largo y cansino, pero no pasó nada. Su fe se iba debilitando. ¿Valdría aquello la pena? Realmente, ¿valdría la pena? ¿No sería mejor darse por vencido e irse a dormir?
De pronto oyó un ruido e inmediatamente se puso al acecho. La puerta que daba al callejón se cerró suavemente. Huck se ocultó en un rincón del almacén de ladrillos. Al momento dos hombres pasaron rozándole y al parecer uno de ellos llevaba algo bajo el brazo. ¡Debía de ser el cofre! ¡Conque se llevaban el tesoro! No podía ir a llamar a Tom ahora. Sería absurdo… Los hombres se largarían con el cofre y ya no los volvería a ver más. No, se pegaría a su sombra y los seguiría; probablemente la oscuridad evitaría que lo descubrieran. Con estos razonamientos, Huck salió de su escondrijo y se deslizó tras los hombres como un gato, descalzo, manteniendo suficiente distancia como para que no se percataran de su presencia.
Subieron tres manzanas por la calle del río, luego doblaron a la izquierda por una calle lateral. Siguieron todo recto hasta llegar a la senda que subía la colina Cardiff y enfilaron por allí. Pasaron por delante de la casa del viejo galés, a medio camino cuesta arriba, y siguieron subiendo sin vacilar. «Bien», pensó Huck, «lo van a enterrar en la vieja cantera». Pero no se detuvieron en la cantera. Pasaron de largo, hacia la cima. Entraron por una senda estrecha entre los altos arbustos de zumaque, y en seguida desparecieron en la oscuridad. Huck apresuró el paso, acortando la distancia ahora que ya no podían verle. Corrió un buen trecho y luego disminuyó la marcha, temiendo acercarse demasiado rápido; adelantó otro poco y luego se detuvo; escuchó; no se oía nada, nada salvo los latidos de su propio corazón, o eso le parecía a él. El ulular de un búho le llegó del otro lado de la colina… ¡Era un sonido de mal agüero! Pero no oyó pasos. ¡Cielos, todo estaba perdido! Estaba a punto de escapar de allí al vuelo, cuando un hombre carraspeó a poco más de un metro de él. El corazón de Huck casi se le escapa por la garganta, pero se lo volvió a tragar, y luego se puso a temblar como si lo asaltaran una docena de fiebres al mismo tiempo; estaba tan débil que pensó que se iba a caer redondo. Sabía dónde se encontraba. Sabía que estaba a cinco pasos del portillo de la finca de la viuda Douglas. «Muy bien», pensó, «que lo entierren ahí; no será difícil encontrarlo».
Entonces se oyó una voz, una voz muy baja, la de Joe el Indio:
—Maldita mujer, seguro que tiene visita… Está la luz encendida, con lo tarde que es.
—No la veo.
Aquella era la voz del forastero… el forastero de la casa encantada. A Huck le heló el corazón un terrible escalofrío: o sea que esta era la «venganza». Lo primero que se le ocurrió fue salir volando. Luego recordó que la viuda Douglas se había portado bien con él en más de una ocasión y pensó que quizá estos hombres iban a asesinarla. Ojalá fuera capaz de ir a avisarla, pero sabía que no se atrevería: lo mismo venían y le agarraban a él. Todo esto y mucho más se le pasó por la cabeza durante el momento transcurrido entre el comentario del forastero y la respuesta de Joe, que fue la siguiente:
—No la ves porque hay un árbol delante. Pero mira por este lado, ¿a que la ves?
—Sí. Pues sí que parece que tiene visita. Mejor lo dejamos.
—¡Dejarlo, cuando estoy a punto de irme de aquí para siempre! ¡Dejarlo, cuando puede que no tenga otra oportunidad! Te lo vuelvo a repetir, y ya te lo he dicho antes: no me importa la pasta… te puedes quedar con ella. Pero su marido me trató mal… y muchas veces… y además, era el juez de paz que me mandó enchironar por maleante. Y no acaba ahí la cosa, ¡no es ni la milésima parte de lo que me hizo! ¡Mandó que me dieran latigazos! ¡Que me dieran latigazos delante de la cárcel como a un negro! Todo el pueblo mirándome. ¡Latigazos! ¿Me oyes? Murió sin pagármelas, pero ahora me las va a pagar ella.
—Oye, no la mates. ¡No se te ocurra!
—¿Matarla? ¿Quién ha de matarla? Le mataría a él si estuviera aquí, pero a ella no. vengarse de una mujer no hace falta matarla… ¡bah! Le marcas la cara. ¡Le cortas las narices, le mellas las orejas como a una cerda!
—Por Dios, es…
—¡Guárdate los comentarios, más te vale! La ataré a la cama. Si se muere desangrada, ¿tengo yo la culpa? No voy a llorar porque se muera. Y tú, amigo, me vas a echar una mano… Lo harás estás aquí… porque igual no puedo hacerlo solo… ¿sabes? Si te echas , te mato. ¿Me oyes? Y si tengo que matarte, la mato a ella también… y entonces veremos quién se entera de lo que ha .
—Bueno, si hay que hacerlo, vamos allá. Cuanto antes mejor…, estoy temblando.
—¿Hacerlo ahora? ¿Y con visitas? Mira… me estás poniendo pero que muy mosca. No… esperaremos hasta que se apaguen las luces… no hay prisa.
Huck se dio cuenta de que a continuación se iba a producir un silencio, lo que resultaba aún más horrible que cualquier conversación sobre crímenes, así que contuvo el aliento y cautelosamente dio un paso hacia atrás; plantó el pie cuidadosa y firmemente, después de balancearse sobre una pierna de forma precaria y casi caerse primero a un lado y luego al otro. Dio otro paso hacia atrás de la misma forma compleja y con los mismos riesgos; luego otro paso y otro, y… ¡una ramita chasqueó bajo su pie! Dejó de respirar y escuchó. No había ningún sonido… el silencio era total. Sintió un agradecimiento inmenso. Entonces giró sobre sus talones entre la espesura de los arbustos de zumaque, fue girando con muchísimo cuidado como si fuera un barco y se alejó con rapidez pero con precaución. Cuando se encontró cerca de la cantera se sintió a salvo, así que salió volando a toda velocidad. Bajó la cuesta a todo correr hasta llegar a casa del galés. Llamó a la puerta con fuertes golpes y al momento las cabezas del viejo y de sus dos fornidos hijos se asomaron a la ventana.
—¿Quién hace ese ruido? ¿Quién da esos golpes? ¿Qué es lo que quiere?
—Déjenme entrar, ¡pronto! Ahora mismo.
—Pero ¿quién eres?
—Huckleberry Finn… ¡Rápido, déjenme entrar!
—¡Vaya con Huckleberry Finn! ¡Pues no es un nombre como para abrir muchas puertas, digo yo! Bueno, chicos, dejadle entrar y vamos a ver qué pasa.
—Por favor, no diga nunca que yo se lo conté —fueron las primeras palabras de Huck al entrar—. Por favor, no lo diga… me matarían seguro… pero la viuda ha sido muy buena conmigo a veces y quiero contarlo… Lo contaré si me promete que nunca dirá que fui yo.
—Por Dios, este chico sabe algo o no estaría como está —exclamó el viejo—. Anda, desembucha ya, que ninguno de nosotros ha de descubrirte.
Tres minutos después, el viejo y sus hijos, bien armados y con el dedo en el gatillo, subían de puntillas por la senda de los zumaques. Huck no les acompañó más allá. Se escondió detrás de una gran piedra y se quedó escuchando. Hubo un lento y angustioso silencio y, de repente, una detonación y un grito.
Huck no quiso saber más. Dio un salto y salió corriendo cuesta abajo tan rápido como se lo permitían sus piernas.