Capítulo 4
Capítulo 4
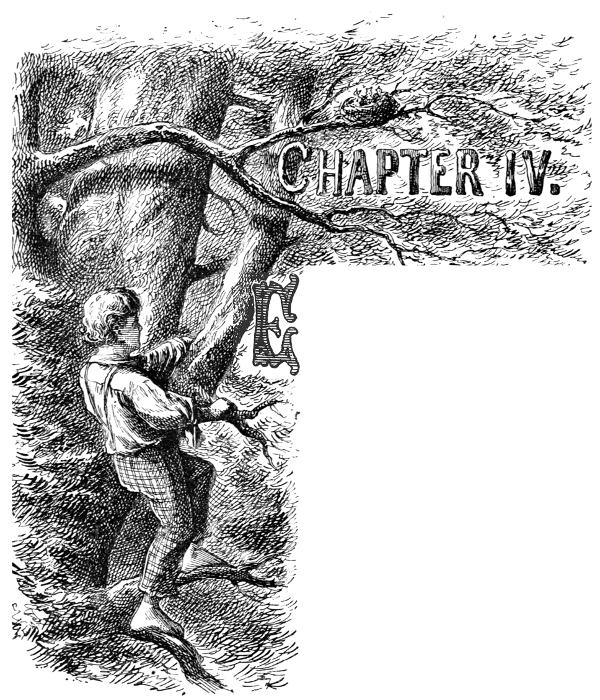
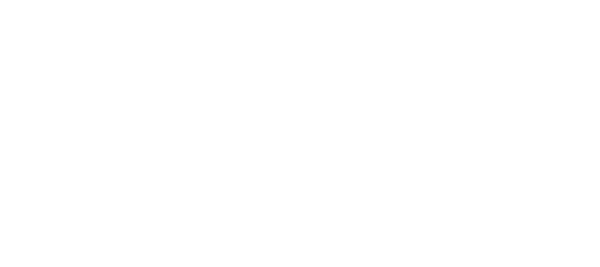
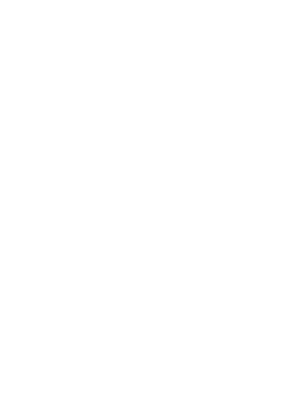
L SOL se levantaba sobre un mundo tranquilo y sus rayos brillaban sobre la pacífica aldea como una bendición. Después del desayuno, la tía Polly cumplió con sus devociones habituales, que empezaban con una oración elaborada sobre la base de sólidas hileras de citas bíblicas, encadenadas con una fina mezcla de originalidad, y luego, en pleno apogeo, leyó un severo capítulo de la ley mosaica, como si estuviera en el Sinaí.
Luego Tom se arremangó los pantalones, por así decirlo, y se puso a «empollar los versículos». Hacía días que Sid se había aprendido la lección. Tom puso todo su empeño en recordar cinco versículos y escogió una parte del Sermón de la Montaña, porque no podía encontrar otros versículos más cortos.
Al cabo de media hora, Tom tenía una vaga idea general de su lección, pero nada más, porque su mente andaba vagando por el amplio campo del pensamiento humano y sus manos estaban ocupadas con diversiones que le distraían. Mary cogió el libro para tomarle la lección, y él trató de abrirse paso a través de la niebla:
—Bienaventurados los… los….
—Pobres…
—Sí… pobres; bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos… ellos…
—De ellos…
—De ellos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos… ellos…
—Se…
—Porque ellos se…
—Se…
—Porque ellos se… ¡Oh, no sé lo que es!
—¡Serán!
—¡Eso, serán! Porque ellos serán… porque ellos serán… serán llorados… ah… bienaventurados los que lloran… porque serán… ¿serán qué? ¿Por qué no me lo dices, Mary? ¿Por qué eres tan cicatera?
—Ay, Tom, no seas cabezota, no lo hago por fastidiarte. Soy incapaz de semejante cosa. Anda, vuelve a estudiártelo. No te desanimes, Tom, ya verás como lo consigues… y si lo haces te daré una cosa muy bonita. Hale, sé bueno.
—¡De acuerdo! ¿Qué es, Mary? Dime qué es.
—Ahora no pienses en ello, Tom. Ya sabes que si te digo que es bonito es porque lo es.
—Claro que sí, Mary. Bueno, atacaremos de nuevo.
Y se puso a «atacar de nuevo»… y bajo la doble presión de la curiosidad y la esperada ganancia, lo hizo con tanto espíritu que logró un éxito brillante. Mary le dio una flamante navaja «Barlow» que valía doce centavos y medio, y la sacudida de placer que lo recorrió de arriba abajo hizo vibrar todo su ser. La verdad era que la navaja no servía para cortar nada, pero era una Barlow «auténtica», y ello ya era mérito suficiente, aunque sigue resultando un enigma, que tal vez quede para siempre sin resolver, por qué tendrían los chicos del Oeste la idea de que la falsificación podría ser peor que el original. Tom se empeñó en escarificar el aparador con la navaja, y se disponía a emprenderla con el escritorio cuando le llamaron a vestirse para ir a la escuela dominical.
Mary le dio una palangana con agua y un trozo de jabón, y él salió fuera y puso la palangana sobre un pequeño banco junto a la puerta; luego metió el jabón en el agua y lo dejó a un lado; se remangó la camisa, vertió el agua en el suelo con cuidado y después entró en la cocina y empezó a restregarse la cara vigorosamente con la toalla que estaba colgada detrás de la puerta. Pero Mary le quitó la toalla y dijo:
—¿No te da vergüenza, Tom? No debes portarse así. El agua no te va a hacer daño.
Tom se sintió un poco desconcertado. Volvieron a llenar la palangana y esta vez él se quedó mirándola un rato, haciendo acopio de valor, respiró profundamente y empezó. Cuando al rato entró en la cocina, con los ojos cerrados y tentando con las manos en busca de la toalla, un honroso testimonio de espuma y agua goteaba de su cara. Pero cuando emergió de la toalla, aún no se encontraba en condiciones satisfactorias, porque el territorio limpio terminaba de repente en la barbilla y las mandíbulas, como una máscara; debajo y más allá de esa línea había una extensión oscura de tierra sin regar que seguía hacia abajo y alrededor del cuello. Mary se hizo cargo de él y cuando terminó la tarea lo dejó hecho un hombre y un hermano, sin distinción de color, y su pelo mojado estaba cuidadosamente cepillado, y los cortos rizos arreglados con una simetría delicada (él se alisó a solas los rizos con gran dificultad y se aplastó el pelo sobre la cabeza, ya que consideraba los rizos como afeminados, y los suyos le llenaban la vida de amargura). Luego Mary le sacó un traje que en los dos últimos años se ponía solo los domingos: lo llamaban sencillamente el «otro traje», con lo cual ya podemos deducir la modestia de su guardarropa. La chica le «dio un repaso» después de haberse vestido él, le abrochó la chaqueta hasta la barbilla, le bajó el enorme cuello de la camisa por encima de los hombros, le cepilló bien y le coronó con el sombrero de paja moteada. Tenía un aspecto sumamente mejorado e incómodo. Y la verdad es que se encontraba tan incómodo como aparentaba, porque el traje y la limpieza eran un freno que le exasperaba. Esperaba que Mary se olvidara de los zapatos, pero la esperanza se marchitó; ella los untó completamente de sebo, como era la costumbre, y les sacó brillo. El chico perdió la paciencia y dijo que siempre le obligaban a hacer todo lo que no quería hacer. Pero Mary le dijo, con voz persuasiva:
—Por favor, Tom, sé buen chico.
Así que se puso los zapatos, refunfuñando. Mary se arregló en seguida y los tres niños se pusieron en camino hacia la escuela dominical, un lugar que Tom odiaba de todo corazón; pero a Sid y a Mary les gustaba.
Las horas de la escuela dominical eran de nueve a diez y media, y luego celebraban los oficios religiosos. Dos de los niños se quedaban voluntariamente a oír el sermón, y el tercero siempre se quedaba también… por razones más imperativas. Los bancos de la iglesia, duros y de respaldos altos, tenían cabida para unas trescientas personas; el edificio era pequeño y sencillo, y encima tenía una especie de caja de tablas de pino que servía de campanario. Al llegar a la puerta, Tom se quedó rezagado y saludó a un compañero también muy endomingado:
—Oye, Billy, ¿tienes un vale amarillo?
—Sí.
—¿Qué pides por él?
—¿Qué me das?
—Un trozo de regaliz y un anzuelo.
—Déjame verlos.
Tom los exhibió. Resultaron satisfactorios y la propiedad cambió de manos. Luego Tom cambió un par de canicas blancas por tres vales rojos y alguna chuchería por un par de azules. Salió al paso de otros muchachos según iban llegando, y siguió comprando vales de varios colores durante diez o quince minutos más. Luego entró en la iglesia con un enjambre de chicos y chicas ruidosos y limpios, se dirigió a su asiento y empezó a discutir con el primer muchacho que encontró a mano. Intervino el maestro, un hombre serio, entrado en años; al volver este la espalda, Tom le tiró del pelo al muchacho del banco vecino y aparentó estar embebido en su libro cuando el chico se dio la vuelta; al rato pinchó con un alfiler a otro compañero hasta que dijo «¡ay!», y recibió otra reprimenda de su maestro. Todos los chicos del grupo estaban cortados por el mismo patrón: eran inquietos, ruidosos y molestos. Cuando llegaba la hora de recitar las lecciones, ni uno se sabía los versículos perfectamente y había que irles apuntando frase a frase. Sin embargo, terminaron a duras penas y cada uno recibió su premio en forma de pequeños vales azules, en cada uno de los cuales estaba impreso un pasaje de las Escrituras; se le daba un vale azul al que era capaz de recitar dos versículos. Diez vales azules equivalían a uno rojo, y podían cambiarse por este; diez vales rojos equivalían a uno amarillo; por diez vales amarillos el Superintendente te daba una Biblia de encuadernación muy sencilla (que valía cuarenta centavos en aquellos felices tiempos). ¿Cuántos de mis lectores tendrían la diligencia y la aplicación necesarias para memorizar dos mil versículos, aun a cambio de recibir una Biblia de Doré? Y, sin embargo, Mary había conseguido dos Biblias de esta manera, fruto del trabajo paciente de dos años, y un muchacho de padres alemanes había ganado cuatro o cinco. Una vez recitó de carrerilla tres mil versículos, pero el esfuerzo que supuso para sus facultades mentales fue demasiado violento y desde ese día en adelante el chico se quedó poco menos que atontado, lamentable desgracia para la escuela, porque antes, en ocasiones importantes, delante de invitados, el Superintendente siempre llamaba a aquel muchacho para «darse pisto» (como decía Tom). Solo los alumnos mayores conseguían guardar los vales y perseverar en tan fastidioso trabajo tiempo suficiente como para ganarse una Biblia, y por eso la entrega de uno de estos premios era una circunstancia rara y digna de atención; el aventajado alumno alcanzaba aquel día tanta notoriedad que de repente el corazón de todos ellos se enardecía con renovada ambición, que solía durar un par de semanas. Es posible que las ansias intelectuales de Tom nunca hubieran sentido la necesidad de uno de aquellos premios, pero no cabe duda de que todo su ser llevaba mucho tiempo añorando el honor y la gloria que acompañaban al premio.
A su debido tiempo, el Superintendente se puso de pie delante del púlpito, con un libro de himnos en la mano y el dedo índice metido entre las hojas, y reclamó silencio. Cuando el Superintendente de una escuela dominical pronuncia su discursito acostumbrado, el libro de himnos en la mano le es tan necesario como inevitable es la partitura en la mano de un cantante que se adelanta sobre el escenario y canta un solo en un concierto, aunque el motivo para ello es un misterio, pues ni uno ni otro consultan jamás el libro de himnos ni la partitura. Este Superintendente era un hombre delgado de treinta y cinco años, con una perilla rubia y el pelo corto del mismo color; llevaba un cuello duro alto, cuyo borde superior casi le llegaba a las orejas y cuyas agudas puntas curvadas alcanzaban las comisuras de la boca, que era como una valla que le obligaba a mirar siempre hacia adelante y a volver el cuerpo entero si se precisaba un punto de vista lateral; la barbilla se apoyaba en una amplia corbata rematada en flecos, que era tan ancha y larga como un billete de banco; las puntas de sus botas se doblaban agudamente hacia arriba, como los patines de un trineo, siguiendo la moda del momento, un efecto que los jóvenes conseguían con paciencia y esfuerzo al sentarse durante horas con los dedos de los pies apretados contra una pared. El señor Walters tenía un aspecto muy serio y un corazón muy sincero y honrado, y sentía tanta reverencia por las cosas y los lugares sagrados, y tanto los separaba de los asuntos mundanos, que sin darse cuenta su voz de domingo había adquirido una entonación peculiar que no tenía los días laborales. Empezó de esta forma:
—Vamos, niños, quiero que todos estéis sentados tan derechos y formales como podáis y que me prestéis atención durante uno o dos minutos. Ya, eso es. Así se portan los niños buenos. Veo que una niña mira por la ventana… Supongo que se cree que estoy ahí fuera en alguna parte… quizá subido en un árbol echando discursos a los pajaritos. (Risitas de aprobación). Quiero deciros cuánto me complace ver tantas caritas radiantes y limpias reunidas en un lugar como este para aprender a obrar bien y ser buenos.
Y así seguía y seguía. No hace falta transcribir el resto del discurso. Es modelo único y a todos nos resulta familiar.
La última parte del discurso quedó algo deslucida porque se reanudaron las peleas y otras diversiones entre ciertos muchachos malos y se empezaron a extender por amplias zonas movimientos y susurros que llegaron a alcanzar incluso bases de rocas tan aisladas e incorruptibles como Sid y Mary. Pero luego, de repente, cesó todo sonido, al callarse la voz del señor Walters, y la conclusión del discurso fue recibida con un estallido de silenciosa gratitud.
Una buena parte de los susurros se debían a un acontecimiento que era más o menos raro: la entrada de visitas. Eran el abogado Thatcher, acompañado por un anciano muy débil, un caballero de edad mediana, corpulento y bien parecido, con el pelo gris oscuro, y una señora muy digna, que sin duda era su mujer. La señora traía a una niña de la mano. Tom había estado intranquilo y se sentía descontento e irritado; además, le remordía la conciencia, no podía mirar a los ojos a Amy Lawrence, no podía soportar su expresión enamorada. Pero cuando vio a la pequeña forastera, su alma estalló de dicha en un instante. En seguida empezó a darse importancia pegando a los chicos con todas sus fuerzas, tirándoles del pelo, haciendo muecas, en una palabra, utilizando todas las mañas que le parecían apropiadas para fascinar a una chica y ganar su aprobación. Su alegría solo tenía una espina: el recuerdo de su humillación en el jardín de aquel ángel, y aquella historia escrita en la arena pronto iba desapareciendo bajo las olas de felicidad que ahora la lavaban.
Dieron a los visitantes el asiento de mayor honor, y tan pronto como acabó el discurso del señor Walters, este les presentó a la escuela. El hombre de edad mediana resultó ser un personaje prodigioso, nada menos que el juez del condado, sin duda la más augusta creación que los niños habían visto jamás, y se preguntaban de qué materia estaba hecho, y casi tenían ganas de oírle rugir y también casi temían que lo hiciera. Venía de Constantinopla, un pueblo situado a doce millas de distancia, así que había viajado y había visto mundo; aquellos ojos habían contemplado el palacio de justicia del condado, que, según decían, tenía el tejado de cinc. Un silencio impresionante y las filas de ojos que le miraban fijamente dieron testimonio del temor reverencial que inspiraban estos pensamientos. Este era el gran juez Thatcher, hermano del abogado del lugar. Jeff Tatcher se adelantó en seguida, cosa que demostraba su parentesco con el gran hombre, provocando la envidia de toda la escuela. ¡Lo que hubiera dado por poder oír aquellos comentarios en voz baja!:
—¡Mírale, Jim! Ahí sube. Anda, ¡mira! Va a darle la mano, ¡se la da! ¡Diablos! ¿No te gustaría ser Jeff?
El señor Walters empezó a «darse pisto» efectuando todo tipo de movimientos y actividades oficiales, dando órdenes, pronunciando juicios, disparando consejos de acá para allá a cualquier punto donde encontraba un blanco. El bibliotecario «se daba pisto» y corría de un lado para otro con los brazos llenos de libros, farfullando y quejándose como gustan de hacer las autoridades de poco pelo. Las jóvenes maestras «se daban pisto» inclinándose tiernamente sobre alumnos que poco antes habían recibido un manotazo, amenazando muy cursis con el dedo a los niñitos malos y dando palmaditas cariñosas a los buenos. Los jóvenes maestros «se daban pisto» con pequeñas regañinas y otras muestras de autoridad e incansable celo en cuestiones de disciplina… y la mayoría de los maestros de ambos sexos se afanaban constantemente por los alrededores de la biblioteca y del púlpito, a donde tenían que acercarse hasta dos y tres veces (al parecer con gran contrariedad por su parte). Las niñas pequeñas «se daban pisto» de varias maneras, y los niños «se daban pisto» con tantas energías que el aire se llenó de proyectiles de papel y ruido de forcejeos. Y por encima de todo esto el gran hombre seguía sentado e irradiaba una majestuosa sonrisa judicial sobre toda la concurrencia y se calentaba al sol de su propia grandeza… porque él también «se daba pisto».
Solo faltaba una cosa para colmar el éxtasis del señor Walters, y esa era la oportunidad de entregar el premio de una Biblia y exhibir a un niño prodigio. Varios estudiantes tenían vales amarillos, pero ninguno tenía suficientes; el Superintendente había investigado el asunto entre los estudiantes sobresalientes. En aquel momento hubiera dado cualquier cosa por tener otra vez a aquel muchacho alemán en su sano juicio.
Y entonces, cuando ya no cabía ninguna esperanza, Tom Sawyer se adelantó con nueve vales amarillos, nueve vales rojos y diez azules, y pidió una Biblia. Fue como un rayo en medio de un cielo despejado. Walters no esperaba una aplicación semejante de Tom ni en los próximos diez años. Pero no había lugar a dudas: allí estaban los vales auténticos y eran de ley. Así que hicieron subir a Tom al lugar donde se encontraba el juez y el resto de los elegidos y se anunció el gran notición desde el centro de operaciones. Fue la sorpresa más pasmosa de aquella década y causó una sensación tan profunda que elevó al nuevo héroe a la altura del juez, así que la escuela ya tenía dos maravillas a las que contemplar, en vez de una. Todos los muchachos se concomían de envidia; pero los que sufrieron las penas más amargas fueron los que comprendieron demasiado tarde que ellos mismos habían contribuido a este odiado esplendor, al entregar sus vales a Tom a cambio de los bienes que él había acumulado vendiendo el privilegio de encalar la valla. Estos se despreciaban a sí mismos por haberse dejado caer en tan astuta trampa, tendida por un hábil enemigo oculto.
A Tom le entregaron el premio con toda la efusión de la que el Superintendente podía hacer gala, dadas las circunstancias; pero parecía como si le faltase convicción, porque el instinto del pobre hombre le decía que allí había un misterio que quizá no resistiría a la luz; era sencillamente un disparate pensar que aquel muchacho hubiera almacenado en su mollera dos mil gavillas de sabiduría bíblica, cuando una docena agotaría su capacidad, sin duda.
Amy Lawrence estaba orgullosa y contenta y trató de mostrárselo a Tom, pero él se negó a mirarla. Ella se extrañó; luego se inquietó un poco; después empezó a asaltarla una leve sospecha; observó con atención; una mirada furtiva le reveló todo y entonces se le rompió el corazón; se sentía celosa y enfadada y las lágrimas le vinieron a los ojos y odió a todo el mundo. A Tom más que a nadie (al menos eso creía ella).
Presentaron a Tom al juez, pero tenía la lengua atada, apenas podía respirar, le temblaba el corazón, en parte a causa de la pasmosa grandeza del hombre, pero principalmente porque era el padre de ella. Le hubiera gustado caer de rodillas y adorarle, si estuvieran a oscuras. El juez puso la mano en la cabeza de Tom y le llamó muchachito admirable y le preguntó cómo se llamaba. El chico tartamudeó, respiró con dificultad y logró decir:
—Tom.
—Oh, no, no es Tom, es…
—Thomas.
—Ah, eso es. Ya me parecía a mí que faltaba algo. Muy bien. Pero supongo que tendrás también un apellido, y me lo vas a decir, ¿no?
—Dile al caballero tu apellido, Thomas —dijo Walters—, y di señor. No debes olvidar los buenos modales.
—Thomas Sawyer…, señor.
—¡Eso es! Eres un buen muchacho. Un muchacho excelente. Un hombrecito de provecho. Dos mil versículos son muchos muchos, una gran cantidad. Y nunca te arrepentirás del trabajo que te ha costado aprenderlos, porque el conocimiento vale más que nada del mundo; es lo que hace a los hombres grandes y buenos; tú mismo serás un hombre grande y bueno algún día, Thomas, y entonces mirarás hacia atrás y dirás: Todo se lo debo al preciado privilegio de haber asistido a la escuela dominical en mi niñez, todo se lo debo a mis queridos maestros que me enseñaron a aprender, todo se lo debo al buen Superintendente, que me animó y me vigiló y me dio una hermosa Biblia, una Biblia espléndida y elegante, para tenerla y llevarla siempre conmigo… ¡todo se lo debo a lo bien que he sido educado! Eso es lo que dirás, Thomas…, y no cambiarías esos dos mil versículos por todo el dinero del mundo…, claro que no lo harías. Y ahora, ¿no te importaría contarme a mí, y a esta señora, algunas de las cosas que has aprendido…? No, ya sé que no te importa…, porque estamos orgullosos de los niños que aprenden. Vamos a ver, seguro que sabes los nombres de los doce discípulos. ¿A que nos vas a decir los nombres de los dos primeros elegidos?
Tom se tiraba de un botón de la chaqueta, con cara de vergüenza. Al oír esto se sonrojó y bajó los ojos. Al señor Walters se le cayó el alma a los pies. Se dijo a sí mismo: este muchacho es incapaz de contestar a la pregunta más simple. ¿Por qué le habrá preguntado a él el juez? Sin embargo, se sintió obligado a intervenir, y dijo:
—Contesta al caballero, Thomas, no tengas miedo.
Tom se demoró, vacilando.
—¿A que me lo vas a contar a mí…? —dijo la señora—. Los nombres de los dos primeros discípulos son…
—¡D G!
… Bajemos un caritativo telón sobre el resto de la escena.