Capítulo 30
Capítulo 30
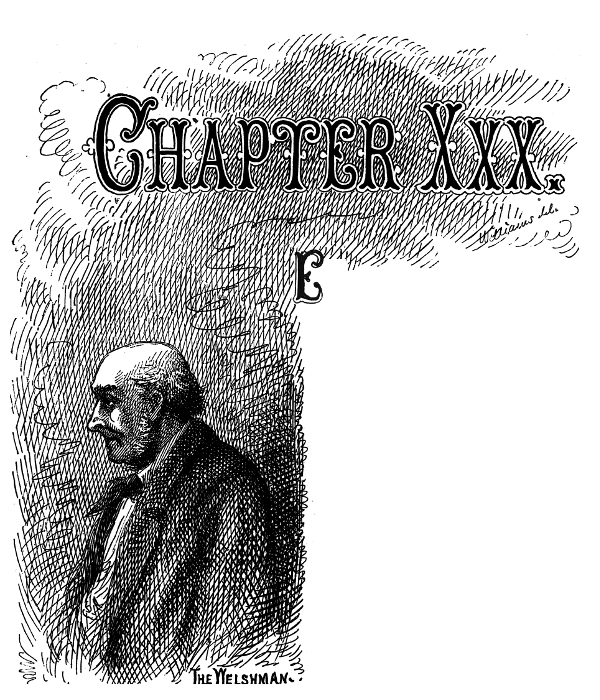
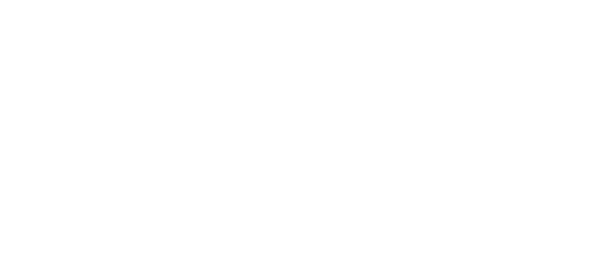
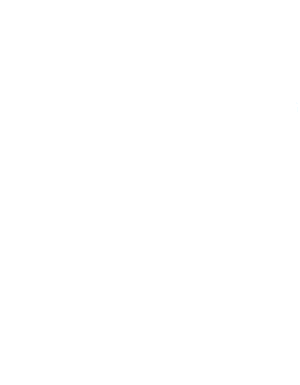
L DOMINGO por la mañana, apenas se veían las primeras luces del alba cuando Huck subía ya a tientas por la colina y llamaba despacito a la puerta en casa del viejo galés. Sus habitantes estaban dormidos, pero era un sueño que pendía de un hilo a causa del emocionante episodio de la noche anterior. Alguien gritó desde la ventana.
—¿Quién está ahí?
La voz asustada de Huck respondió en tono bajo:
—¡Por favor, déjeme entrar! Soy Huck Finn.
—¡Ese nombre siempre tendrá esta puerta abierta, noche y día, chico! ¡Y bienvenido!
Aquellas eran palabras insólitas para los oídos del muchacho vagabundo y las más agradables que había oído nunca. No recordaba que lo hubieran recibido con palabras de bienvenida jamás. En seguida descorrieron el cerrojo y Huck entró. Le ofrecieron asiento y el viejo y sus dos buenos hijos se vistieron inmediatamente.
—Bueno, hijo mío, supongo que tendrás buen apetito; el desayuno estará a punto en cuanto salga el sol, ya verás qué cosa tan rica y calentita te preparamos… ¡de eso no tienes que preocuparte! Los muchachos y yo creíamos que te vendrías a dormir aquí anoche.
—Estaba muy —dijo Huck— y me fui corriendo. Eché a correr cuando dispararon las pistolas y no paré en cinco kilómetros. Ahora he venido porque quería enterarme de lo que pasó, sabe, y vine antes del amanecer porque no quería toparme con esos diablos, aunque estuvieran muertos.
—Bueno, pobrecillo, menuda noche has debido de pasar… pero ahí tienes una cama para después de desayunar. No, no están muertos, muchacho… y bien que lo sentimos. Por lo que nos habías contado sabíamos exactamente dónde cazarles, así que nos acercamos de puntillas hasta estar a cinco metros de ellos… La senda esa de los zumaques estaba oscura como un sótano… y en ese momento me dieron ganas de estornudar. ¡Mira que hace falta tener mala suerte! Intenté contenerme, pero no hubo manera… Tenía que pasar ¡y pasó! Yo iba por delante con la pistola levantada y cuando el estornudo asustó a esos bribones y comenzaron a moverse para alejarse de la senda, grité: «¡Fuego, chicos!», y disparé hacia el sitio donde se oían los movimientos.Los chicos dispararon también. Pero los muy tunantes se largaron en un santiamén, y nosotros detrás de ellos, por el bosque abajo. Yo creo que ni les tocamos. Según se iban, nos respondieron con un tiro cada uno, pero las balas pasaron silbando y no nos hicieron nada. En cuanto dejamos de oír sus pasos, abandonamos la persecución y fuimos al pueblo a avisar a la policía. Esta reunió una cuadrilla armada y se fueron a vigilar la orilla del río; en cuanto sea de día el y otra cuadrilla van a batir el bosque. Dentro de un rato mis hijos se unirán a ellos. Me gustaría saber la pinta que tienen esos bribones… eso nos ayudaría mucho. Pero tú, chico, supongo que en la oscuridad no pudiste ver cómo eran.
—Huy, sí, les vi en el centro del pueblo y les seguí.
—¡Estupendo! ¡Anda, dime cómo son, dímelo, hijo mío!
—Uno es ese viejo español sordomudo que ha por aquí un par de veces, y el otro es un tipo mal y cubierto de harapos…
—¡Basta, chico, ya sabemos quiénes son! Nos tropezamos con ellos un día en el bosque, detrás de la casa de la viuda, y se escabulleron. Marchaos ya, chicos, y contádselo al ¡Dejad el desayuno para mañana por la mañana!
Los hijos del galés se dispusieron a salir. En ese momento, Huck se levantó de un salto y exclamó:
—¡Ay, por favor, no digan a nadie que fui yo quien les delató! ¡Ay, por favor!
—Bueno, Huck, si tú lo dices, así se hará, pero lo que hiciste tiene mucho mérito.
—¡Ay, no, no! ¡Por favor, no lo cuenten!
Cuando los jóvenes se habían ido, el viejo galés dijo:
—Descuida, que no lo contarán… ni yo tampoco. ¿Pero por qué no quieres que se sepa?
Huck no quiso dar explicaciones; se limitó a decir que ya sabía demasiado de uno de los dos hombres y que por nada del mundo quería que se enterara de que sabía aquellas cosas… porque el malvado le mataría sin duda por saberlas.
Una vez más el viejo prometió guardar el secreto y dijo:
—¿Cómo es que ibas siguiendo a esos tipos, chico? ¿Te parecían suspechosos?
Huck guardó silencio mientras inventaba una respuesta prudente. Luego dijo:
—Bueno, verá usted, yo soy bastante granuja, o por lo menos eso es lo que dice todo el mundo, y yo ¿qué le voy a hacer? Y a veces no me puedo dormir, porque ando dándole vueltas al asunto, a ver si encuentro un camino mejor. Eso es lo que me pasaba anoche. No me podía dormir, así que andaba por la calle a eso de medianoche, pensando en todo esto, y de pronto llego al viejo almacén de ladrillo que hay cerca de la posada de la Templanza y me apoyo en la pared y sigo pensándolo. Bueno, en ese momento pasaron por mi lado aquellos dos hombres con una cosa bajo el brazo y yo creí que la habían robado. Uno estaba fumando y el otro quería fuego; así que se pararon justo delante de mí y los cigarros les iluminaron las caras y vi que el grande era ese español sordomudo, le reconocí por las barbas blancas y el parche en el ojo, y que el otro era ese demonio feo y harapiento.
—¿Pudiste ver los harapos a la luz de los cigarros?
Huck se quedó confuso un momento. Luego dijo:
—Bueno, no lo sé… pero me parece que sí que los vi.
—Luego ellos siguieron andando, y tú…
—Yo les seguí, sí. Eso es. Como andaban con tanto misterio, quería ver en qué andaban metidos. Los fui siguiendo hasta el portillo de la viuda, y allí me quedé escondido, y a oír al harapiento pedirle que no matara a la viuda y al español jurar que le marcaría la cara, como les dije a usted y a sus dos…
—¡Qué! ¡El sordomudo dijo todo eso!
¡Huck había cometido otro terrible error! Estaba tratando, lo mejor que podía, de evitar que el viejo vislumbrara quién podía ser el español, y sin embargo su lengua parecía empeñada en meterle en líos a pesar de todos sus esfuerzos. Hizo varios intentos por escaparse del enredo, pero el anciano le observaba atentamente y Huck metió la pata una y otra vez. Al rato el galés dijo:
—Hijo mío, no tengas miedo de mí. No te tocaría ni un pelo de la cabeza ni por todo el oro del mundo. No… yo te cuidaré… yo te cuidaré. Ese español no es sordomudo; se te ha escapado sin querer, así que ya no tiene remedio. Sabes algo de ese español que quieres ocultar. Anda, confía en mí… cuéntame lo que sea y confía en mí, que no te traicionaré.
Huck contempló un momento los honrados ojos del viejo, luego se inclinó y le susurró al oído:
—No es un español… ¡Es Joe el Indio!
El galés casi saltó de la silla de la sorpresa. Al momento dijo:
—Ahora lo entiendo. Cuando nos contaste lo de mellar orejas y cortar narices creí que te lo estabas inventando, porque los blancos no suelen vengarse de esa manera. ¡Pero si es un indio, eso ya es otra cosa! Eso es un asunto completamente distinto.
Mientras desayunaban siguieron hablando y en el curso de la conversación el viejo dijo que la última cosa que habían hecho él y sus hijos, antes de acostarse, había sido ir hasta allí con una linterna y examinar los escalones y sus alrededores por si había manchas de sangre. No había ninguna, pero encontraron un bulto grande de…
—¿De qué?
Si las palabras hubieran sido rayos no hubieran surgido con mayor rapidez de los pálidos labios de Huck. Tenía los ojos clavados en el anciano y contuvo el aliento… esperando la respuesta. El galés se sobresaltó, le miró también fijamente durante tres segundos… cinco segundos… diez… y luego replicó:
—De herramientas de ladrón. Pero bueno, ¿qué te pasa?
Huck se dejó caer contra el respaldo de la silla, jadeando suavemente, pero profunda e indeciblemente agradecido. El galés le miró con seriedad, con curiosidad, y al rato dijo:
—Sí, herramientas de ladrón. Parece que estás más aliviado. ¿Pero por qué te asustaste tanto? ¿Tú que creías que íbamos a encontrar?
Huck estaba en un aprieto. El ojo inquisitivo caía sobre él. Habría dado cualquier cosa por tener una respuesta verosímil. No se le ocurría nada. El ojo inquisitivo penetraba cada vez más hondo. Pensó en una réplica sin sentido. No tenía tiempo ni de pensarla, así que dijo, al azar, débilmente:
—Libros de la escuela dominical, quizá.
El pobre Huck estaba demasiado angustiado como para sonreír, pero el viejo soltó una sonora carcajada que le sacudió de los pies a la cabeza, y concluyó diciendo que reírse de tan buena gana era mejor para un hombre que tener dinero en el bolsillo, porque ahorraba más cuentas del médico que cualquier otro remedio. Luego añadió:
—Pobre mozo, estás pálido y agotado… no estás nada bien… No es de extrañar que digas algunas tonterías. Pero ya te pondrás bien. El descanso y el sueño te dejarán como nuevo, me parece a mí.
Huck estaba furioso por haber sido tan bobalicón y hacer dejado traslucir una emoción tan sospechosa, porque ya había descartado la posibilidad de que el bulto sacado de la posada fuera el tesoro en cuanto oyó la conversación junto al portillo de la viuda. Sin embargo, se había limitado a pensar que aquello no era el tesoro, aunque no lo sabía con certeza, así que, en cuanto oyó que habían encontrado un bulto, perdió los nervios. De todas maneras, acabó por alegrarse de lo sucedido, porque ahora tenía la completa seguridad de que aquel bulto no era el bulto, así que se quedó la mar de tranquilo. De hecho, todo parecía tomar un rumbo favorable: el tesoro aún estaría en el Número Dos, aquel mismo día apresarían y encarcelarían a los hombres, y él y Tom podrían apoderarse del oro por la noche sin ninguna dificultad ni temor a que los descubrieran.
Acababan de desayunar cuando llamaron a la puerta. Huck corrió a esconderse, porque no estaba dispuesto a que lo relacionaran ni por lo más remoto con el incidente recién ocurrido. El galés invitó a entrar a varias señoras y señores, entre los que se encontraba la viuda Douglas, y vio que otros grupos de vecinos venían subiendo por la colina e iban a mirar el portillo, señal de que la noticia se había propagado.
El galés tuvo que contar a las visitas lo sucedido la noche anterior. La viuda no se cansaba de agradecerle lo que habían hecho por ella.
—No diga ni una palabra de eso, señora. Hay otra persona a quien debe usted más que a mí y a mis hijos, pero no me permite revelar su nombre. Si no fuera por él, no hubiéramos sabido nada.
Por supuesto, estas palabras despertaron una curiosidad tan enorme que casi se eclipsó el asunto principal… pero el galés permitió que royera las entrañas de sus visitantes y que a través de ellos fuera transmitida al pueblo entero, y se negó a revelar el secreto. Cuando terminaron de escuchar el resto de la historia, le viuda dijo:
—Estuve leyendo en la cama y me quedé dormida, y seguí durmiendo a pesar de todo aquel jaleo. ¿Por qué no vino a despertarme?
—Pensamos que no valía la pena. Seguro que esos tipos no iban a volver… Se habían quedado sin herramientas de trabajo, ¿de qué servía despertarla y darle un susto mortal? Mis tres hombres negros montaron guardia en su casa todo el resto de la noche. Acaban de regresar ahora.
Llegaron más visitas y el galés tuvo que repetir una y otra vez la historia durante otro par de horas.
No había escuela dominical durante las vacaciones de verano, pero aquel día todo el mundo llegó temprano a la iglesia. El emocionante acontecimiento se convirtió en la comidilla de todos los lugareños. No habían descubierto ni rastro de los dos villanos. Cuando se terminó el sermón, la mujer del juez Thatcher se acercó a la señora Harper, que salía entre la muchedumbre por la nave lateral, y le dijo:
—¿Mi Becky piensa pasar todo el día durmiendo? Ya sabía yo que estaría muerta de cansancio.
—¿Su Becky?
—Sí —contestó sobresaltada—, ¿no pasó la noche con ustedes?
—Pues, no… No vino.
La señora Thatcher palideció y se dejó caer en un banco, justo en el momento en que pasaba la tía Polly hablando enérgicamente con una amiga. La tía Polly saludó:
—Buenos días, señora Thatcher. Buenos días, señora Harper. Uno de mis chicos no acaba de aparecer. Creo que mi Tom pasó la noche en su casa, ¿no? En la casa de una de ustedes… Ahora no se atreverá a venir a la iglesia. Ya le arreglaré yo las cuentas.
La señora Thatcher hizo un leve gesto negativo con la cabeza y se puso aún más pálida.
—Con nosotros no se quedó —dijo la señora Harper, comenzando a inquietarse. Una notable ansiedad apareció también en la cara de la tía Polly.
—Joe Harper, ¿has visto a mi Tom esta mañana?
—No, señora.
—¿Cuándo le viste por última vez?
Joe trató de recordar, pero no estaba seguro. La gente había terminado de salir de la iglesia. Las noticias corrían de boca en boca, y una inquietud cargada de presagios tomó posesión de cada rostro. Se interrogó ansiosamente a los niños y a los jóvenes maestros. Todos dijeron que no se habían fijado si Tom y Becky iban a bordo del transbordador en el viaje de regreso a casa, por la noche; a nadie se le había ocurrido preguntar si faltaba alguien. Por fin, un joven expresó a las claras su temor de que aún siguieran en la cueva. La señora Thatcher se desmayó. La tía Polly se echó a llorar y empezó a retorcerse las manos.
La alarma voló de boca en boca, de grupo en grupo, de calle en calle, y a los cinco minutos las campanas sonaban estrepitosamente y todo el pueblo se ponía en marcha. Inmediatamente el episodio de la colina Cardiff se convirtió en una insignificancia; olvidaron a los ladrones, ensillaron caballos, dispusieron esquifes, ordenaron que zarpase el transbordador y, antes de que el horror tuviera media hora de vida, doscientos hombres salían por la carretera y por el río hacia la cueva.
Durante toda aquella interminable tarde la aldea pareció muerta y vacía. Muchas mujeres visitaron a la tía Polly y a la señora Thatcher y trataron de consolarlas. Además lloraron con ellas, y eso valía más que las palabras. Durante toda aquella tediosa noche el pueblo esperó noticias; pero cuando por fin amaneció, el único mensaje que llegó fue: «Enviad más velas… y comida». La señora Thatcher estaba casi enloquecida, y la tía Polly también. El juez Thatcher envió mensajes de esperanza y de aliento desde la cueva, pero no comunicaron ningún ánimo verdadero.
El viejo galés volvió a casa hacia el amanecer, salpicado de sebo de vela y manchado de barro, y casi agotado. Encontró a Huck todavía acostado en la cama que le habían preparado, delirando de fiebre. Los médicos estaban todos en la cueva, así que la viuda Douglas vino y se encargó del paciente. Dijo que haría todo lo que pudiera por él, porque tanto si el muchacho era bueno, malo o regular, lo cierto es que era una criatura de Dios, y nada que fuera del Señor debía ser descuidado. El galés dijo que Huck tenía mucho de bueno, y la viuda añadió:
—Puede usted estar seguro de ello. Es la señal del Señor. Nunca deja de poner su toque de bondad. Nunca se le olvida. Todas las criaturas que salen de Sus manos llevan la señal del Señor en alguna parte.
Por la mañana, antes del mediodía, fueron llegando a la aldea algunos grupos de hombres agotados, pero los vecinos más resistentes proseguían la búsqueda. Las únicas noticias que llegaban eran que se estaba explorando la cueva hasta extremos que nunca hasta entonces se habían visitado; que se iba a registrar a fondo cada rincón y cada hendidura; que se veían luces a lo lejos moviéndose de acá para allá por todo aquel intrincado laberinto de pasadizos, y que los gritos y los disparos de pistolas retumbaban por todas aquellas oscuras galerías. En un lugar algo distante de la zona normalmente frecuentada por los excursionistas encontraron escritos en la pared rocosa con el humo de una vela los nombres de Becky y Tom, y allí cerca descubrieron un trozo de cinta manchada de grasa. La señora Thatcher reconoció la cinta y lloró con ella en la mano. Dijo que era la última reliquia que le quedaba de su hija y que valía más que cualquier otro recuerdo de ella, porque aquello había sido lo último que había tocado su cuerpo vivo antes de que le llegara la pavorosa muerte. Algunos dijeron que de vez en cuando se vislumbraba dentro de la cueva un resplandor lejano de luz, luego resonaba un grito de alegría y una veintena de hombres corrían en tropel hacia el pasadizo por donde retumbaban los ecos… y entonces venía la gran desilusión: los niños no estaban allí; aquello era solamente la luz de uno de los que se dedicaban a buscar.
Pasaron tres días y tres noches terribles con sus interminables horas y la aldea se sumió en un sopor desesperanzado. Nadie tenía el ánimo para nada. El descubrimiento casual y recientísimo de que el propietario de la Posada de la Templanza almacenaba alcohol en su local apenas alteró al personal, por tremendo que fuera el hecho. En un momento de lucidez, Huck había mencionado como sin darle importancia el tema de las posadas, y por fin preguntó, tímidamente y temiéndose lo peor, si se había descubierto algo en la Posada de la Templanza desde que él estaba enfermo.
—Sí —dijo la viuda.
Huck se incorporó en la cama, con los ojos enloquecidos.
—¿Qué? ¿Qué fue?
—¡Alcohol!… y han cerrado el local. Acuéstate, niño… ¡qué susto me has dado!
—Dígame solo una cosa… solo una, ¡por favor! ¿Fue Tom Sawyer quien lo encontró?
La viuda se echó a llorar.
—¡Calla, calla, hijo, cállate! Ya te he dicho que no debes hablar. ¡Estás muy muy malito!
Entonces, seguro que no habían encontrado nada más que alcohol; habría habido un gran alboroto si hubieran descubierto el oro. De modo que el tesoro se había perdido para siempre… ¡para siempre! ¿Pero por qué estaría llorando la viuda? Era curioso que estuviera llorando.
Estos pensamientos pasaban de forma confusa por la mente de Huck y se quedó dormido por el cansancio que le causaban. La viuda se dijo para sí: «Bueno, ya se ha dormido, pobre criaturita. ¡Mira que preguntar si lo encontró Tom Sawyer! ¡La pena es que nadie encuentra a Tom Sawyer! Ay, ya no queda casi nadie que tenga esperanzas ni fuerzas suficientes para seguir buscando».