Capítulo 22
Capítulo 22
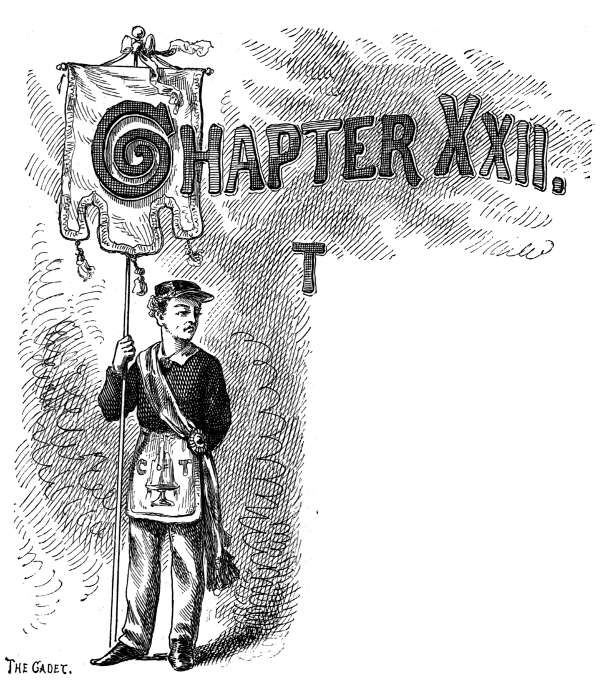
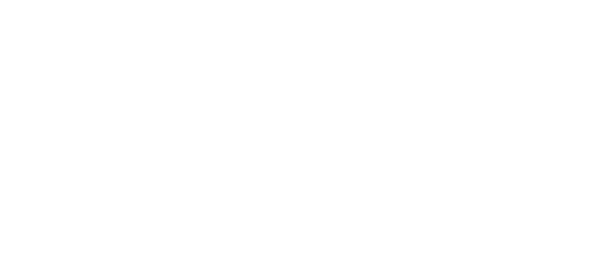
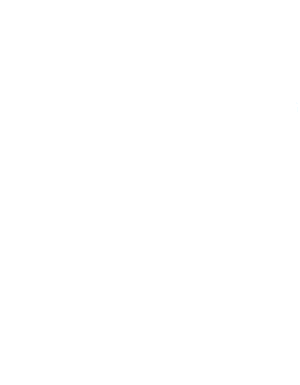
OM se afilió a la nueva orden de los Cadetes de la Templanza, atraído por el carácter llamativo de sus «galas reales». Prometió abstenerse de fumar, de mascar tabaco y de blasfemar mientras fuera miembro de la orden. Y entonces descubrió otra cosa: que el prometer no hacer algo es la manera más eficaz del mundo para que uno tenga unas ganas irresistibles de hacerlo. A Tom le entraron inmediatamente unos deseos locos de beber y de blasfemar, y eran tan intensos que solo la esperanza de llegar a lucir el fajín rojo le impedía darse de baja en la orden. Faltaba poco para el cuatro de julio, día de la Independencia, pero acabó por renunciar a figurar en el desfile —renunció antes de haber llevado los grilletes de la abstención más de cuarenta y ocho horas— y puso todas sus esperanzas en el viejo Frazer, juez de paz, que al parecer se encontraba en su lecho de muerte y por quien se celebraría un solemne funeral, digno de un personaje de tanta categoría. Durante tres días, Tom estuvo pendiente del estado del juez, preguntando continuamente por su salud. A veces concebía grandes esperanzas, tanto que se atrevía a sacar sus galas y probárselas delante del espejo. Pero el juez sufría tantos altibajos que resultaba deprimente. Por fin declararon que iba mejorando… y luego que estaba convaleciente. Tom se llevó un disgusto y hasta se sintió algo ofendido. Inmediatamente presentó su dimisión… y aquella misma noche el juez sufrió una recaída y murió. Tom se juró que nunca volvería a fiarse de un hombre como aquel. El entierro resultó espléndido. Los Cadetes desfilaron con un aire calculado para matar de envidia al exmiembro. Claro que Tom era de nuevo libre, y eso valía mucho. Ya podía beber y blasfemar, pero, con gran asombro, descubrió que no le apetecía hacerlo. El simple hecho de poder hacerlo le privó del deseo y del encanto que había en ello.
Después de algún tiempo a Tom le extrañó descubrir que sus ansiadas vacaciones empezaban a aburrirle bastante.
Trató de escribir un diario… pero no ocurrió nada durante tres días, así que lo dejó.
Por primera vez llegó al pueblo una compañía de revista cómica, con actores disfrazados de negros, y causó sensación. Tom y Joe Harper organizaron una cuadrilla de actores y se lo pasaron en grande durante dos días.
Incluso el Glorioso Cuatro de Julio fue hasta cierto punto un fracaso, porque llovió torrencialmente, así que no hubo desfile, y el hombre más ilustre del mundo (según suponía Tom Sawyer), el señor Benton, un verdadero Senador de los Estados Unidos, resultó de lo más decepcionante… porque no medía ocho metros de altura, ni cosa por el estilo.
Llegó un circo. Los muchachos jugaron al circo durante los tres días siguientes, con tiendas hechas de alfombras viejas —entrada: tres alfileres para los chicos, dos para las chicas—, y luego se abandonaron las actividades circenses.
Vinieron un frenólogo y un hipnotizador… y se volvieron a marchar, y dejaron la aldea más aburrida y triste que nunca.
Hubo algunas reuniones de chicos y chicas, pero fueron tan pocas y resultaron tan agradables que el tiempo transcurrido entre una y otra se hacía todavía menos llevadero.
Becky Thatcher se había ido a su casa de Constantinopla a pasar las vacaciones con su familia… así que la vida no le sonreía por ninguna parte.
El horroroso secreto del asesinato era un suplicio crónico, un verdadero cáncer que le roía incesantemente.
Luego vino el sarampión.
Durante dos largas semanas, Tom estuvo en cama, prisionero, muerto para el mundo y sus acontecimientos. Estuvo muy enfermo; todo le daba igual. Cuando por fin se levantó y pudo caminar hasta el centro del pueblo, vio que un cambio melancólico había afectado a todas las cosas y a todos los seres. Habían predicado una «Misión» y todo el mundo se había «renovado en la fe», no solo los adultos, sino incluso los chicos y las chicas. Tom paseaba por el pueblo aferrándose a la esperanza de ver siquiera la bendita cara de un solo pecador, pero sufrió decepciones por doquier. Encontró a Joe Harper con una Biblia en las manos y Tom se alejó tristemente ante tan deprimente espectáculo. Fue a ver a Ben Rogers y le encontró visitando a los pobres con una cesta llena de folletos religiosos. Fue en busca de Jim Hollis y este le comentó que su reciente sarampión había sido una bendición preciosa, como una advertencia del cielo. Cada muchacho que Tom encontraba añadía otra tonelada de peso a su depresión y cuando, ya desesperado, voló por último a refugiarse en el pecho de Huckleberry Finn y este lo recibió con una cita de las Escrituras, se le rompió el corazón, convencido de que era el único en todo el pueblo que estaba perdido y condenado para siempre jamás.
Además, aquella noche hubo una tormenta horrorosa, con lluvia torrencial, gran estruendo de truenos y cegadores fogonazos de rayos. Tom se tapó la cabeza con las mantas y esperó acongojado su última hora, porque no le cabía la menor duda de que todo aquel alboroto era por su culpa. Puede que fuera una exageración, algo así como matar moscas a cañonazos, pero no le parecía incongruente que se preparase una tormenta tan aparatosa como aquella solo por darle un revolcón a un bicho como él.
Poco a poco fue amainando el temporal y desapareció sin lograr su objetivo. El primer impulso del chico fue dar gracias al cielo y enmendarse. Su segundo impulso fue dejarlo para más adelante, por si no había más tormentas.
Al día siguiente volvieron a llamar al médico: Tom había recaído. Las tres semanas durante las cuales tuvo que guardar cama le parecieron un siglo entero. Cuando al fin se levantó y salió a la calle, apenas se alegró de haber salvado la vida, al recordar la soledad que le aguardaba, abandonado y sin amigos. Bajó caminando apáticamente por la calle y se encontró a Jim Hollis, que hacía de juez en un tribunal de menores donde, en presencia de la víctima, se juzgaba a un gato por el asesinato de un pájaro. Encontró a Joe Harper y a Huck Finn escondidos en una callejuela comiéndose un melón robado. ¡Pobres chicos! Ellos —como Tom— habían sufrido una recaída.