Capítulo 16
Capítulo 16
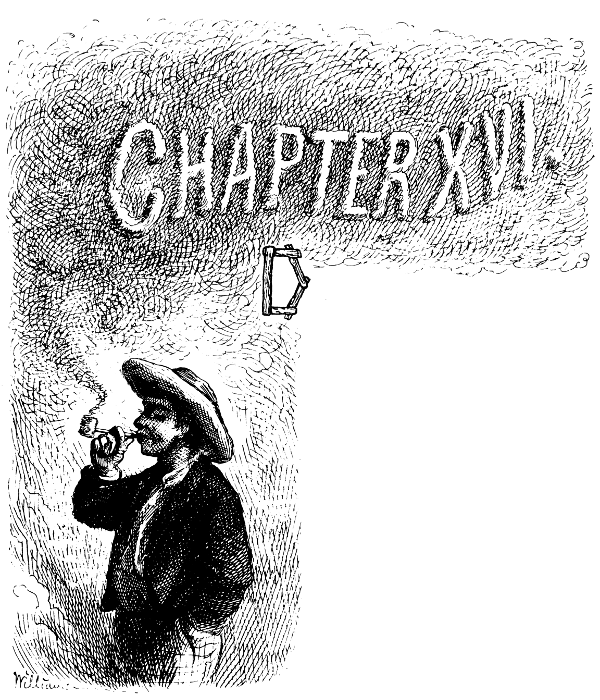
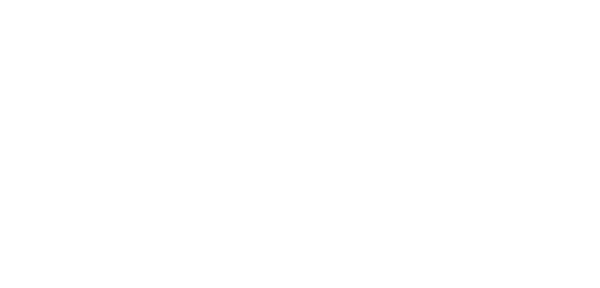
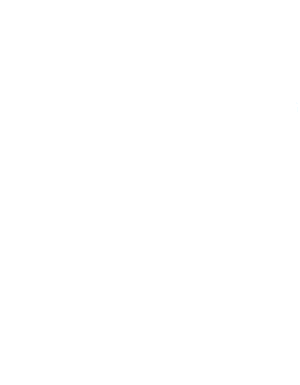
ESPUÉS de comer, toda la cuadrilla se fue a buscar huevos de tortuga en el banco de arena. Iban de un lado para otro metiendo palos en la arena y cuando encontraban un sitio blando se ponían de rodillas y cavaban con las manos. A veces sacaban cincuenta o sesenta huevos de un solo agujero. Eran muy redonditos, algo más pequeños que una nuez. Aquella noche se dieron un banquetazo de huevos fritos, y luego otro el viernes por la mañana.
Después del desayuno anduvieron gritando y bailando sobre el banco de arena y se perseguían dando vueltas y quitándose la ropa mientras corrían, hasta que se quedaron desnudos, y entonces siguieron el juego internándose por el agua poco profunda del banco, hasta llegar a la fuerte corriente, que les echaba una zancadilla y les tumbaba de vez en cuando, con lo cual aumentaba la diversión. Y a ratos se agachaban, agrupados, y se echaban agua en la cara unos a otros con la palma de la mano, acercándose poco a poco y volviendo la cabeza para evitar la rociada; y al fin se agarraban y luchaban hasta que el más fuerte hundía a su vecino, y entonces todos caían sumergiéndose en un enredo de piernas y brazos blancos y se levantaban soplando, escupiendo y riendo y jadeando, todo al mismo tiempo.
Cuando estaban agotados iban corriendo a echarse despatarrados sobre la arena seca y caliente y se quedaban allí tumbados; luego se cubrían con arena y al poco rato se lanzaban otra vez al agua y volvían a repetir todas las etapas del juego original. Por fin se les ocurrió que su piel desnuda se asemejaba bastante a una malla de color carne. Así que trazaron un círculo en la arena y se inventaron un circo… con tres payasos, porque nadie estaba dispuesto a ceder el papel principal a su vecino.
A continuación sacaron las canicas y jugaron al «gua», «primera, pie y mate», «triángulo» y «mete y saca», hasta que la diversión perdió interés. Entonces Joe y Huck volvieron al agua, pero Tom no se atrevió, porque se dio cuenta de que al quitarse a toda prisa los pantalones se le había caído del tobillo la pulsera de anillos de serpiente de cascabel, y le extrañaba que hubiera podido librarse de los calambres tanto tiempo sin la protección de tan misterioso amuleto. No se atrevió a echarse al agua hasta que lo hubo encontrado, y para entonces los otros chicos ya estaban cansados y querían descansar. Poco a poco se separaron, vagando de un lado a otro, y les fue entrando la «murria» y empezaron a mirar con añoranza hacia el otro lado del ancho río, donde la aldea dormitaba bajo el sol. Tom se dio cuenta de que había escrito «Becky» en la arena con el dedo gordo del pie; lo borró y se irritó consigo mismo por su debilidad. Sin embargo, lo volvió a escribir, no pudo evitarlo. Lo borró otra vez y luego se alejó de la tentación y se fue a llamar a los otros chicos para unirse a ellos.
Pero el ánimo de Joe estaba tan decaído que resucitarlo era casi imposible. Echaba tanto de menos su casa que la tristeza le resultaba insoportable. Estaba a punto de ponerse a llorar. Huck también se sentía melancólico. Tom estaba descorazonado, pero intentaba disimularlo. Tenía un secreto que todavía no estaba dispuesto a contar, pero, si aquella depresión sediciosa no cedía pronto, no le quedaría más remedio que revelarlo. En tono de grandísima animación les dijo:
—Seguro que ha habido piratas en esta isla antes, chicos. Vamos a explorarla de nuevo. Aquí han escondido tesoros en algún sitio. ¿Qué os parecería si descubriéramos un baúl podrido lleno de oro y plata, eh?
Pero solo despertó un débil entusiasmo, que se desvaneció sin respuesta. Tom probó con una o dos tentaciones más, pero fracasaron también. Era una tarea desalentadora. Joe estaba sentado, cavando en la arena con un palo, y parecía muy abatido. Por fin dijo:
—Ay, chicos, no puedo más. Quiero ir a casa. Es tan triste y solitario esto.
—No, Joe, ya verás: con el tiempo te acostumbrarás —dijo Tom—. Piensa en todo lo que puedes pescar.
—Y a mí qué me importa. Quiero ir a casa.
—Pero, Joe, no hay en ninguna parte otro lugar como este para nadar.
—Tampoco me importa nadar. Ya veo que no tiene gracia nadar cuando no hay quien me lo prohíba. He decidido irme a casa.
—¡Oh, bah! ¡Nene!… Quieres ir con tu mamá, ¿verdad?
—Sí, es verdad que quiero ir con mi mamá… y a ti te pasaría igual, si tuvieras madre. No soy más nene que tú —y Joe lloriqueó un poco.
—Bueno, vamos a dejar que el nene llorón se vaya a ver a su madre, ¿verdad, Huck? Pobrecito… ¿quiere ver a su mamá? Pues que la vea. A ti te gusta estar aquí, ¿verdad, Huck? Nosotros nos quedaremos, ¿eh?
Huck dijo «sí-í», pero sin mucho entusiasmo.
—No te vuelvo a hablar mientras viva —dijo Joe, levantándose—. ¡Como lo oyes! —y se alejó de mal humor y empezó a vestirse.
—¡Y a mí qué me importa! —dijo Tom—. Pues no lo hagas. Vete a casa a que se rían de ti. Menudo pirata estás tú hecho. Huck y yo no somos nenes llorones. Nos quedaremos, ¿verdad, Huck? Que se vaya si quiere. Seguro que podemos arreglárnoslas sin él.
Pero Tom estaba inquieto y se alarmó cuando vio que Joe seguía vistiéndose, taciturno. Y además resultaba desalentador ver que Huck no perdía de vista los preparativos de Joe y guardaba un silencio que no auguraba nada bueno. Al rato, sin una palabra de despedida, Joe empezó a vadear el río hacia la orilla de Illinois. A Tom se le empezó a encoger el corazón. Echó una mirada a Huck. Huck no podía soportar la mirada y bajó la cabeza. Luego dijo:
—Quiero irme también, Tom. Está uno tan solo aquí, y ahora aún será peor. Vamos, Tom.
—¡No quiero! Puedes irte si quieres. Yo voy a quedarme.
—Tom, es mejor que me vaya.
—Bueno, vete… nadie te lo .
Huck empezó a recoger su ropa. Dijo:
—Tom, me gustaría que vinieras tú también. Piénsalo bien. Te esperaremos al llegar a la orilla.
—Pues te juro que ya podéis esperar sentados.
Huck se alejó tristemente y Tom se le quedó mirando, con un gran deseo que le acongojaba, el deseo de renunciar a su orgullo y marcharse también. Esperaba que los chicos se detendrían, pero seguían caminando lentamente. De pronto Tom comenzó a darse cuenta de que el lugar se quedaba muy solitario y silencioso. Luchó por última vez con su orgullo y luego echó a correr detrás de sus compañeros, gritando:
—¡Esperad! ¡Esperad! ¡Voy a contaros una cosa!
Inmediatamente se detuvieron y se dieron la vuelta. Cuando Tom les alcanzó, empezó a exponerles su secreto; escucharon de mala gana hasta que vieron a dónde iba a parar el asunto, y entonces lanzaron un grito de guerra entusiasmado y dijeron que era «¡espléndido!», y añadieron que si él les hubiera dicho eso al principio, no se habrían marchado. Tom dio una excusa razonable, pero su verdadero motivo había sido el temor de que ni el secreto les hubiera retenido mucho tiempo a su lado, de modo que había decidido guardarlo en reserva como última tentación.
Los chicos regresaron alegremente y se pusieron a jugar otra vez la mar de animados, charlando sin cesar del estupendo plan de Tom y admirando lo ingenioso que resultaba. Después de una exquisita comida de huevos y pescado, Tom dijo que ahora quería aprender a fumar. A Joe le pareció una idea estupenda y dijo que él también quería probar. Así que Huck les fabricó unas pipas y las llenó. Aquellos novatos no habían fumado nunca más que cigarros hechos con hojas de parra, que quemaban la lengua y encima no se consideraban cosa de hombres.
Así que se tumbaron en el suelo apoyados en los codos y empezaron a echar bocanadas de humo, con mucho cuidado y poca confianza. El humo tenía un sabor desagradable y se atragantaban un poco, pero Tom dijo:
—¡Pues es facilísimo! Si sé que no es más que esto, hubiera aprendido hace mucho.
—Yo también —dijo Joe—. No es nada.
—Con la de veces que be visto fumar a la gente y he pensado: «Ojalá pudiera hacer eso». Pero ni se me ocurrió que era capaz —dijo Tom.
—A mí me pasaba lo mismo, ¿verdad, Huck? A que me has oído decir lo mismito… ¿eh, Huck? Que te diga Huck si no es verdad.
—Sí que lo has dicho montones de veces —dijo Huck.
—Pues yo también —dijo Tom—. Yo, miles de veces. Una vez allá cerca del matadero. ¿No te acuerdas, Huck? Bob Tanner estaba allí cuando lo dije, y Johnny Miller y Jeff Thatcher. ¿No te acuerdas, Huck, que lo dije?
—Sí, es verdad —dijo Huck—. Fue el día después de que perdí una canica blanca… No, fue el día anterior.
—Ya lo ves… te lo dije —siguió Tom—. Huck se acuerda.
—Yo creo que me podría pasar el día fumando esta pipa —dijo Joe—. No me mareo.
—Ni yo tampoco —dijo Tom—. Yo soy capaz de estar el día entero fumando. Pero seguro que Jeff Thatcher no es capaz.
—¡Jeff Thatcher! Ese se cae al suelo con dos chupadas. Que lo pruebe una vez. ¡Habría que verlo!
—Ya lo creo. Y Johnny Miller… Me gustaría ver a Johnny Miller intentarlo una vez.
—¡Anda, y a mí! —dijo Joe—. Pues seguro que Johnny Miller no es capaz de hacer esto ni muchos menos. Con una chupadita se queda turulato.
—Claro que sí, Joe. Oye… me gustaría que los chicos pudieran vernos ahora.
—A mí también.
—Oye… no digáis nada de esto, y un día cuando estemos con ellos, yo me acerco y te digo: «Joe, ¿tienes una pipa? Quiero fumar». Y tú me dices, como si tal cosa, sin darle importancia, me dices: «Sí, tengo la pipa vieja, y otra también, pero el tabaco no es muy bueno». Y yo te digo: «Bah, no importa, con tal que sea fuerte». Y entonces tú sacas las pipas y las encendemos con toda tranquilidad, y entonces ¡se van a quedar de pasmo!
—¡Jolín, qué juerga, Tom! ¡Ojalá fuera ahora mismo!
—Ojalá. Y cuando les contemos que aprendimos a fumar cuando nos fuimos de piratas, ¡ya verás qué rabia les da de no haber estado con nosotros!
—¡Ya lo creo! Menuda rabia les va a dar.
Y en este tenor siguieron conversando. Pero al rato la charla empezó a languidecer un poco y a hacerse incoherente. Se ensancharon los silencios; la expectoración aumentó de manera increíble. Cada uno de los poros que había dentro de la boca de los chicos se transformó en un inagotable manantial; apenas si podían achicar el agua de la bodega que tenían debajo de la lengua con la suficiente rapidez como para evitar una inundación; la saliva les inundaba la garganta, a pesar de todos sus esfuerzos, y a ello se añadían repentinas arcadas. Para entonces los dos muchachos se habían puesto muy pálidos y se encontraban francamente mal. La pipa de Joe se le cayó de entre sus dedos inertes. Luego cayó la de Tom. Los manantiales de saliva funcionaban a toda marcha y las bombas achicaban líquido a cuál más y mejor. Joe dijo con voz débil:
—He perdido la navaja. Me parece que me voy a buscarla.
Tom dijo, con labios temblorosos y acento vacilante:
—Yo te ayudo. Tú vas por aquel lado y yo busco por donde el manantial. No, no te molestes en venir, Huck… ya la encontraremos nosotros solos.
Así que Huck se sentó otra vez y esperó una hora. Luego empezó a pesarle la soledad y se fue en busca de sus compañeros. Estaban en el bosque, uno lejos de otro, los dos muy pálidos, los dos profundamente dormidos. Por las señas se podía ver que si habían tenido alguna molestia se la habían quitado de encima.
Aquella noche, durante la cena, no tenían muchas ganas de hablar. Estaban un tanto alicaídos, y cuando Huck preparó su pipa después de cenar y se disponía a preparar las suyas, le dijeron que no, que no se encontraban muy allá… Les había sentado mal algo que habían comido al mediodía.
A eso de medianoche Joe se despertó y llamó a los chicos. Había una inquietante opresión y agobio en el aire que no presagiaba nada bueno. Los chicos se apiñaron y buscaron la acogedora compañía del fuego, aunque la calma chicha de aquel ambiente opresivo les ahogaba. Se quedaron a la expectativa, quietos y atentos. Nada alteró aquel silencio solemne. Más allá de la luz de la hoguera, todo quedaba sumido en la oscuridad de las tinieblas. Al rato hubo un resplandor tembloroso que por un instante iluminó vagamente el follaje y luego desapareció. Después se produjo otro, un poco más fuerte. Luego otro. Entonces un débil gemido llegó suspirando por entre las ramas del bosque y los muchachos sintieron un aliento huidizo sobre las mejillas y se estremecieron al imaginar que era el Espíritu de la Noche que pasaba por allí. Hubo una pausa. Entonces un resplandor mágico transformó la noche en día, iluminando con todo detalle cada una de las briznas de hierba que crecía alrededor de sus pies. Y mostró también tres caras blancas y asustadas. Un hondo estruendo de truenos fue rodando y retumbando por los cielos y se perdió a lo lejos entre sombríos rugidos. Se levantó una ráfaga de aire fresco que hizo susurrar las hojas y esparció las cenizas como copos de nieve alrededor del fuego. Otro fogonazo feroz iluminó el bosque e inmediatamente se oyó un estampido que pareció rasgar las copas de los árboles, justo encima de las cabezas de los muchachos. Estos se abrazaron aterrorizados en medio de la densa oscuridad. Cayeron unas gruesas gotas de lluvia que tamborilearon en las hojas.
—¡De prisa, chicos! ¡Vamos a la tienda! —exclamó Tom.
Echaron a correr, tropezando en la oscuridad con raíces y enredaderas, los tres con rumbo distinto. Una furiosa ráfaga bramó por entre los árboles, haciendo rechinar todo al pasar. Uno tras otro, se sucedieron los destellos deslumbrantes y los estampidos de truenos ensordecedores. Y entonces se puso a llover torrencialmente y el huracán, que iba en aumento, lanzaba el agua contra el suelo en espesas cortinas de lluvia. Los muchachos se llamaban a gritos, pero los rugidos del viento y el retumbar de los truenos ahogaban enteramente sus voces. Al cabo, sin embargo, fueron llegando hasta la tienda y allí se refugiaron, fríos, asustados y empapados, aunque dando gracias al cielo por poder compartir con otros su tribulación. La vieja vela se agitaba con tanta furia que no podían oírse las palabras, aun cuando los otros ruidos lo hubieran permitido. La tempestad siguió arreciando y al poco la vela se soltó de las amarras y las ráfagas de viento se la llevaron por los aires. Los chicos se cogieron de las manos y huyeron a trompicones a refugiarse bajo un gran roble que se erguía a la orilla del río. La batalla había llegado a su punto culminante. Bajo la conflagración interminable de relámpagos que flameaban en los cielos, todo en la tierra se recortaba con una claridad nítida y sin sombra: los árboles doblados, el río hinchado, rebosante de una espuma blanca que salpicaba el aire, los contornos desdibujados de los altos riscos al otro lado del río, vislumbrados a través de las nubes arrastradas por el viento y el velo oblicuo de la lluvia. De vez en cuando algún árbol gigantesco cedía en la lucha y caía derribado entre los más pequeños, y el estruendo de los truenos estallaba incesante, en terribles explosiones ensordecedoras de notas agudas y estridentes, absolutamente increíbles. La tormenta llegó a su punto álgido: parecía empeñada en romper la isla en mil pedazos, quemarla, hundirla en el agua hasta las copas de los árboles, arrastrarla con el viento, dejar sorda a cualquier criatura que viviera en ella, todo al mismo tiempo. Era una noche terrible para que unos chiquillos extraviados estuvieran a la intemperie.
Pero por fin la batalla terminó y las fuerzas se retiraron con amenazas y quejidos que se iban debilitando, y la paz recobró su dominio. Los muchachos volvieron al campamento con bastante temor reverencial, pero descubrieron que aún había más motivos por los que sentirse agradecidos, pues el gran sicomoro bajo el que se echaban a dormir estaba completamente abatido por los rayos. Y ellos se habían librado de perecer en la catástrofe.
Todo lo que tenían en el campamento estaba empapado, incluso lo que quedaba de la hoguera, porque eran chicos atolondrados, como toda su generación, y no habían tomado medidas contra la lluvia. Esto sí que era como para lamentarse, porque se encontraban calados hasta los huesos y helados. La desgracia les desató la lengua, pero al rato descubrieron que el fuego había quemado tan a fondo el lado oculto del gran tronco contra el que habían hecho la hoguera (que formaba una curva algo separada del suelo), que un trozo más o menos del tamaño de un puño se había salvado del agua; así que con gran paciencia fueron trayendo cortezas y trocitos de madera recogidos de los lados protegidos de otros troncos y consiguieron volver a encender fuego. Entonces fueron echando encima grandes ramas secas hasta conseguir una hoguera importante, y se pusieron tan contentos. Secaron el jamón cocido y se dieron el gran banquete, y después se sentaron junto al fuego y se quedaron hasta el amanecer comentando y magnificando su aventura nocturna, porque no había ni un sitio seco por los alrededores donde pudieran echarse a dormir.
Cuando el sol empezó a asomarse sobre sus cabezas, les venció el sueño y fueron a tumbarse en el banco de arena para dormir. Al cabo de un rato el sol abrasador les echó de allí y los chicos se pusieron a duras penas a preparar el desayuno. Después de desayunar se sentían entumecidos, con las articulaciones rígidas, y un poco nostálgicos. Tom se dio cuenta de ello y puso gran empeño en animar a los piratas. Pero no les interesaban las canicas, ni nadar en el río, ni jugar al circo, ni nada. Les recordó el tremendo secreto y con ello parecieron animarse un poco. Mientras les duraba la alegría logró interesarles en un asunto nuevo, que consistía en dejar de ser piratas un rato y convertirse en indios, para variar. La idea les sedujo, así que al momento se habían desnudado y pintado con rayas de barro negro de pies a cabeza, como si fueran cebras; todos eran jefes, por supuesto, y se lanzaron por el bosque a atacar a una colonia de ingleses.
Después de un rato se convirtieron en tres tribus enemigas que atacaban en emboscadas con horribles gritos de guerra y se mataban y se arrancaban las cabelleras a millares. Fue un día sangriento. O sea, un día de lo más satisfactorio.
Regresaron al campamento hacia la hora de cenar, felices y con hambre; pero entonces surgió una dificultad: los indios enemigos no podían comer juntos el pan de la hospitalidad sin antes hacer las paces, y esto era absolutamente imposible si antes no se fumaba la pipa de la paz. Nunca jamás se había oído hablar de otro procedimiento. Dos de los salvajes casi deseaban haber seguido siendo piratas. Pero no había otro remedio, así que hicieron de tripas corazón y pidieron la pipa y le dieron una chupada, como es debido.
Y entonces sí que se alegraron de haberse decidido por el salvajismo, porque resulta que algo habían ganado: descubrieron que ahora podían fumar un poco sin tener que ir a buscar una navaja perdida; no se marearon tanto como para sentirse verdaderamente mal. No estaban dispuestos a desperdiciar una oportunidad tan espléndida. Así que se dedicaron a practicar con esmero después de la cena y lograron un éxito bastante considerable, con lo cual pasaron una velada maravillosa. Estaban más orgullosos y felices con esta nueva habilidad que si hubieran despellejado y arrancado cabelleras a los indios de las Seis Naciones. Les dejaremos que fumen y charlen y fanfarroneen a sus anchas, ya que no nos hacen falta por el momento.