Capítulo 13
Capítulo 13
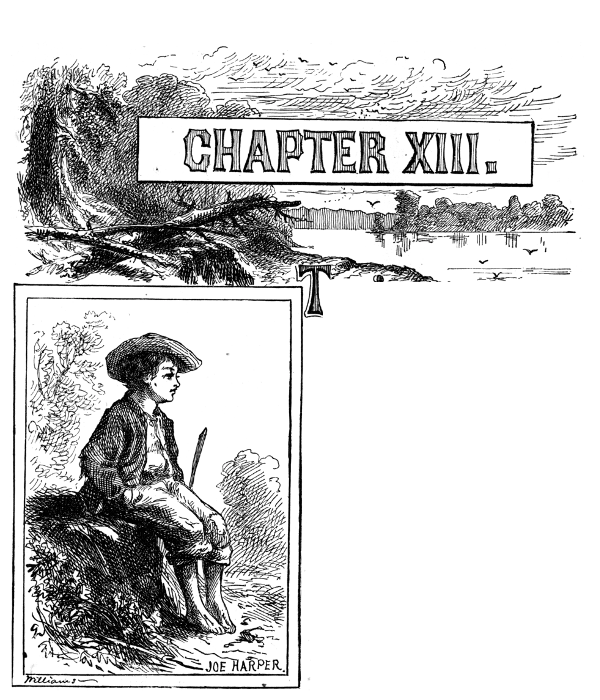
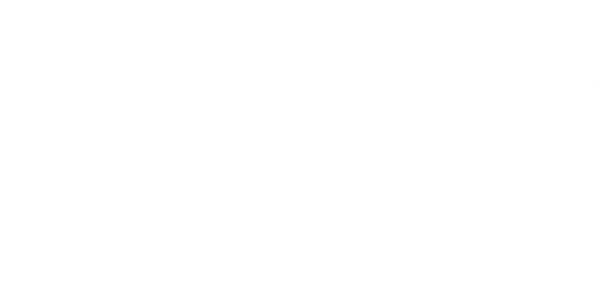
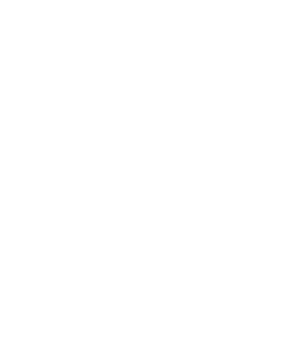
OM estaba decidido. Se hallaba abatido y desesperado. Era un chico abandonado, sin amigos, pensaba; nadie le quería; cuando se enteraran de lo que le habían empujado a hacer, tal vez lo sentirían; había intentado portarse bien y llevarse bien con todo el mundo, pero no le dejaban, y como se empeñaban en perderlo de vista, lo iban a conseguir, y que le echaran a él la culpa… ¿por qué no? Cuando uno no tiene amigos, ¿a quién va a quejarse? Sí, acababa por no haber otro remedio: llevaría una vida delictiva. No tenía alternativa.
Y con estas se iba alejando por el camino de Meadow, y hasta sus oídos llegó débilmente el tintineo de la campana que anunciaba el comienzo de las clases. Entonces se le escapó un sollozo al pensar que nunca, nunca más volvería a oír aquel viejo sonido familiar… Era muy duro para él, pero le obligaban a ello; como le habían arrojado al frío mundo, tenía que resignarse… pero les perdonaba. Entonces los sollozos se redoblaron.
Justo en aquel momento encontró a su amigo íntimo del alma, Joe Harper… con la mira fija y el corazón repleto de tétricos proyectos. No cabía duda de que aquellas eran «dos almas con un solo pensamiento». Tom, limpiándose los ojos con la manga, empezó a balbucir unas palabras explicando su decisión de escapar de los malos tratos y de la falta de simpatía que encontraba en su casa, para lo cual se proponía vagar por el ancho mundo y no regresar jamás, y terminó diciendo que esperaba que Joe no le olvidaría.
Pero sucedió que esto mismo fue lo que Joe iba a pedirle a Tom, y que había venido a buscarle con ese propósito. Su madre le había dado unos azotes por haberse tomado la nata de la leche, que él no había ni probado y de la que no sabía nada; estaba claro que ella se había cansado de él y quería que se fuera, y si aquello era lo que le pasaba a ella, él no tenía más remedio que aceptar la realidad; esperaba que ella fuera feliz y que nunca se arrepintiera de haber echado de casa a su pobre hijito, condenándole a sufrir y morir en aquel mundo sin entrañas.
Mientras los dos muchachos proseguían tristemente su camino, hicieron un nuevo pacto: se ayudarían mutuamente como hermanos y nunca se separarían hasta que la muerte les aliviara de sus penas. Entonces empezaron a trazar planes. Joe era partidario de hacerse ermitaño y vivir de mendrugos de pan en una cueva remota, para acabar muriendo de frío, de necesidad y de aflicción; pero, después de escuchar a Tom, acabó por reconocer que la vida delictiva tenía ventajas evidentes y se avino a hacerse pirata.
A unas tres millas río abajo de San Petersburgo, donde el Mississippi tenía una anchura de casi dos kilómetros, había una isla larga, estrecha y cubierta de arbolado, con un banco de arena poco profundo en la punta, y este lugar les serviría de refugio. La isla no estaba habitada, quedaba lejos, junto a la orilla opuesta, frente a un bosque denso y casi totalmente despoblado. Así que se decidieron por la Isla de Jackson. Faltaba por saber quiénes iban a servirles de víctimas de sus piraterías. Luego se fueron en busca de Huckleberry Finn, que se unió a ellos sin vacilar, porque todas las carreras le daban lo mismo; a él qué le importaba. Al rato se separaron, quedando en encontrarse en un lugar solitario en la orilla, a tres kilómetros río arriba de la aldea, a la hora predilecta, o sea, a medianoche. Allí había una pequeña balsa de troncos de la que pensaban apoderarse. Cada uno traería anzuelos y sedales y tantas provisiones como pudiera robar de la manera más oscura y misteriosa, como convenía a gentes fuera de la ley. Y antes de que anocheciera, los tres habían logrado gozar de la dulce gloria de difundir las noticias de que pronto el pueblo iba a «enterarse de algo». A todos aquellos a los que comunicaron tan vaga indirecta les advirtieron que debían «callarse y esperar».
A eso de la medianoche, Tom llegó con un jamón cocido y algunas chucherías y se detuvo entre unos densos matorrales que había en un risco no muy alto por encima del lugar de reunión. Había luz de las estrellas y un silencio profundo. El poderoso río aparecía como un océano en paz. Tom escuchó un momento, pero ningún ruido perturbó la tranquilidad. Entonces lanzó un silbido bajo y claro. Le contestaron desde debajo del risco. Tom silbó dos veces más y a estas señales le respondieron de la misma manera. Entonces una voz cautelosa dijo:
—¿Quién va?
—Tom Sawyer, el Negro Vengador del Caribe. Decir quiénes sois.
—Huck Finn, el Manos Rojas, y Joe Harper, el Terror de los Mares.
Tom les había proporcionado estos títulos, sacados de su literatura predilecta.
—Está bien. Dad el santo y seña.
Dos susurros roncos pronunciaron a un tiempo la misma palabra pavorosa en medio del silencio de la noche:
—¡Sangre!
Luego Tom dejó rodar el jamón pesadamente risco abajo y él se fue detrás, produciéndose en el empeño algunos rasguños en la piel y en la ropa. Había una senda asequible y cómoda junto a la orilla, bajo el risco, pero carecía del atractivo de dificultad y peligro tan apreciados por un pirata.
El Terror de los Mares había traído una hoja de tocino y llegaba casi agotado por el esfuerzo. Finn el Manos Rojas había robado una sartén y una cantidad de tabaco en hoja semicurado, y había traído también unos carozos de maíz con que hacer pipas. Pero ninguno de los piratas fumaba ni mascaba tabaco salvo él. El Negro Vengador del Caribe dijo que no convenía marcharse sin fuego. Sabio pensamiento, ya que en la aldea apenas se conocían los fósforos por aquellos tiempos. Vieron un fuego ardiendo en rescoldo sobre una gran balsa a unos cien metros río arriba, se acercaron a hurtadillas y robaron unas brasas. Convirtieron el asunto en una aventura impresionante, diciendo «¡Chist!» de vez en cuando y parándose de repente con el dedo sobre los labios; avanzaban con la mano puesta en la empuñadura de un imaginario puñal, y daban órdenes con lúgubres susurros diciendo que si el «enemigo» se mueve, «se lo clavas hasta la empuñadura», porque «los muertos no hablan». De sobra sabían que todos los balseros estaban en el pueblo, de compras o de parranda, pero ello no era óbice para que llevaran a cabo el asunto de un modo tan poco pirateril.
Al rato desatracaron, bajo las órdenes de Tom, con Huck al remo de popa y Joe al de proa. Tom iba de pie en medio del navio, con la mirada ceñuda y los brazos cruzados, dando órdenes en un susurro bajo y firme:
—¡Orza y cíñete al viento!
—¡Sí, señor!
—¡Vía! ¡Vía!
—¡Ya está, señor!
—¡Gírala un punto!
—¡Un punto, señor!
Como los muchachos llevaban la balsa firme y monótonamente hacia el centro del río, no cabía duda de que estas órdenes solo servían para «aparentar», y no para significar algo especial.
—¿Qué velas lleva?
—Vela baja, gavia y petifoque.
—¡Izad los sobrejuanetes! Arriba media docena de vosotros. ¡Juanete de proa! ¡De prisa!
—¡Sí, señor!
—¡Suelta el juanete mayor! ¡Escotas y brazas! ¡Vamos, mis valientes!
—¡Sí, señor!
—Vamos allá… ¡duro por babor! ¡Dispuestos al abordaje! ¡Por babor, por babor! Ahora, muchachos, ¡todos a una! ¡Vía!
—¡Vía, señor!
La balsa sobrepasó el centro del río; los muchachos la situaron en medio de la corriente y luego alzaron los remos. El río no estaba crecido, así que la corriente no superaba los tres o cuatro kilómetros por hora. Apenas se oyó una palabra durante los cuarenta y cinco minutos siguientes. Luego la balsa pasó por delante del lejano pueblo. Dos o tres luces centelleaban, señalando el lugar donde yacía, tranquilamente dormido, más allá de la vaga y enorme extensión de agua reluciente de estrellas, ignorante del tremendo acontecimiento que se estaba produciendo. El Negro Vengador seguía quieto con los brazos cruzados, «contemplando por última vez» el escenario de sus pasadas alegrías y de sus recientes sufrimientos, y deseando que «ella» pudiera verle ahora, lejos sobre la mar embravecida, enfrentándose al peligro y a la muerte con el corazón intrépido, encaminándose a la perdición con una sonrisa amarga en los labios. Le costaba poco esfuerzo de imaginación transportar la isla de Jackson fuera del alcance del pueblo, así que lo «contempló por última vez» con el corazón partido y satisfecho. Los otros piratas también lo contemplaban por última vez, y todos lo miraron tanto tiempo que casi dejan que la corriente se los lleve más allá de la isla. Pero descubrieron el peligro a tiempo y se apresuraron a evitarlo. Hacia las dos de la madrugada la balsa encalló en el banco de arena a unos doscientos metros más arriba de la punta de la isla, y los chicos, con el agua hasta media pierna, se dedicaron a caminar entre la balsa y la isla para acarrear a tierra firme todo su cargamento. Entre los aparejos había una vela vieja y la extendieron sobre un escondrijo entre los matorrales, formando así una tienda donde resguardar sus provisiones, aunque ellos dormirían al aire libre cuando hiciera buen tiempo, como era propio de bandidos.
Encendieron un fuego junto a un gran tronco a veinte o treinta pasos en las sombrías profundidades del bosque y luego frieron tocino en la sartén para cenar, y gastaron la mitad del pan de maíz que habían traído. Era un placer divino celebrar un banquete con aquella libertad sin límite, en medio de la selva virgen de una isla inexplorada y deshabitada, lejos de los lugares frecuentados por los hombres, y dijeron que nunca volverían a la civilización. Las altas llamas del fuego les iluminaban las caras y arrojaban un fulgor rojo sobre los troncos de los árboles, pilares de su templo selvático, y sobre el follaje bruñido y las festonadas enredaderas.
Cuando el último trozo crujiente de tocino hubo desaparecido y cuando hubieron devorado la última ración de pan de maíz, los muchachos se echaron sobre la hierba, llenos de satisfacción. Podían haber encontrado un sitio más fresco, pero no querían privarse de tan romántico aditamento como era la enorme hoguera de campamento.
—¿Verdad que es estupendo? —dijo Joe.
—¡Fenómeno! —dijo Tom—. ¿Qué dirían los chicos si pudieran vernos ahora?
—¿Qué iban a decir? Hombre, darían cualquier cosa por estar aquí, ¿eh, Hucky?
—Supongo —dijo Huckleberry—; por lo menos a mí me va. Con esto ya me contento. Por lo general, nunca tengo bastante para comer… y aquí no va a venir nadie a fastidiarte y a jorobarte.
—Esta sí que es la vida que me gusta —dijo Tom—. No tienes que levantarte por las mañanas, ni tienes que ir a la escuela, ni lavarte, ni todas esas malditas tonterías. Ves, Joe, un pirata no tiene que hacer nada cuando está en tierra, pero un ermitaño se pasa la vida rezando, y además vaya juerga, siempre tan solo.
—Eso sí que es verdad —dijo Joe—. Es que no me lo había pensado bien. Me gusta muchísimo más ser pirata, ahora que sé cómo es.
—Además —dijo Tom— a la gente hoy día no le caen tan bien los ermitaños como antes, pero a los piratas siempre se les respeta. Y un ermitaño tiene que dormir en el sitio más duro que pueda encontrar y vestirse de arpillera y echarse ceniza en la cabeza y aguantar la lluvia y…
—¿Para qué se visten de arpillera y se echan ceniza en la cabeza? —preguntó Huck.
—Yo qué sé. Tienen que hacerlo. Los ermitaños siempre lo hacen. Y si fueras ermitaño tú, también tendrías que hacerlo.
—Que te lo has creído —dijo Huck.
—Pues, entonces, ¿qué harías?
—No lo sé. Pero eso no.
—Pues, Huck, tendrías que hacerlo. ¡A ver qué ibas a hacer!
—Pues yo no lo aguantaba. Me escaparía.
—¡Te escaparías! Pues menudo ermitaño que serías tú. Vaya calamidad.
Manos Rojas no respondió, pues estaba ocupado en algo mejor. Había terminado de vaciar un carozo. Luego le acopló una caña, cargó la pipa con tabaco y en ese momento aplicaba una brasa a la carga y exhalaba una nube de humo fragante… Estaba en plena exaltación de satisfacción voluptuosa. Los otros piratas le envidiaban tan majestuoso vicio y, en secreto, decidieron adoptarlo en cuanto fuera posible. Al rato, Huck dijo:
—¿Qué tienen que hacer los piratas?
Tom dijo:
—Huy, se lo pasan estupendamente… Capturan barcos y los queman, y cogen el dinero y lo entierran en los sitios más horribles de la isla, donde hay fantasmas y cosas así para vigilarlo, y matan a todos los de los barcos… los tiran por la borda.
—Y se llevan a las mujeres a la isla —dijo Joe—; a las mujeres no las matan.
—No —asintió Tom—, no matan a las mujeres. Como son tan caballeros… Y además las mujeres siempre son hermosas.
—¡Y llevan unos trajes fantásticos! Ya lo creo. Todos de oro y plata y diamantes —dijo Joe con entusiasmo.
—¿Quiénes? —dijo Huck.
—Hombre, pues los piratas.
Huck examinó su propia ropa, acongojado.
—Supongo que no estoy vestido como es propio de un pirata —dijo con un patético tono de lástima—, pero no tengo más que esto.
Pero los otros muchachos le dijeron que pronto tendría ropa fina en cuanto empezaran sus aventuras. Le hicieron comprender que sus pobres harapos valdrían para empezar, aunque era costumbre que los piratas adinerados comenzaran con la ropa apropiada.
Poco a poco se extinguía la conversación y el sueño iba cayendo sobre los párpados de los niños extraviados. A Manos Rojas se le cayó la pipa de las manos y se durmió con el sueño de los cansados y los limpios de corazón. Al Terror de los Mares y al Negro Vengador del Caribe les costaba más trabajo quedarse dormidos. Tumbados y para sus adentros rezaron sus oraciones, ya que no había allí nadie con autoridad que les mandara arrodillarse y recitarlas en voz alta; la verdad es que habían pensado no rezar, pero luego les dio miedo exagerar la cosa, no fuera a ser que les cayera sobre la cabeza un repentino y especial rayo del Cielo. Luego estuvieron a punto de quedarse dormidos… y justo en aquel momento llegó una intrusa a la que no pudieron «acallar». Era la conciencia. Empezaron a sentir un vago miedo de que hubieran hecho mal en escaparse, y luego se acordaron de la carne robada, y aquello sí que fue una tortura. Intentaron ahuyentarla, diciéndole a la conciencia que montones de veces habían hurtado dulces y manzanas, pero la conciencia no se dejaba tranquilizar con argumentos de tan poca monta; por fin les pareció que no había manera de evitar el hecho implacable de que coger dulces era solo «birlar», mientras que coger tocino y jamones y cosas por el estilo era, clara y sencillamente, robar… y había un mandamiento contra ello en la Biblia. Así que en su fuero interno tomaron la resolución de que, mientras siguieran en aquel negocio, sus piraterías no volverían a mancharse con el delito de robar. Entonces, la conciencia les concedió una tregua y aquellos piratas, extrañamente inconsecuentes, se quedaron tranquilamente dormidos.