Capítulo 32
Capítulo 32
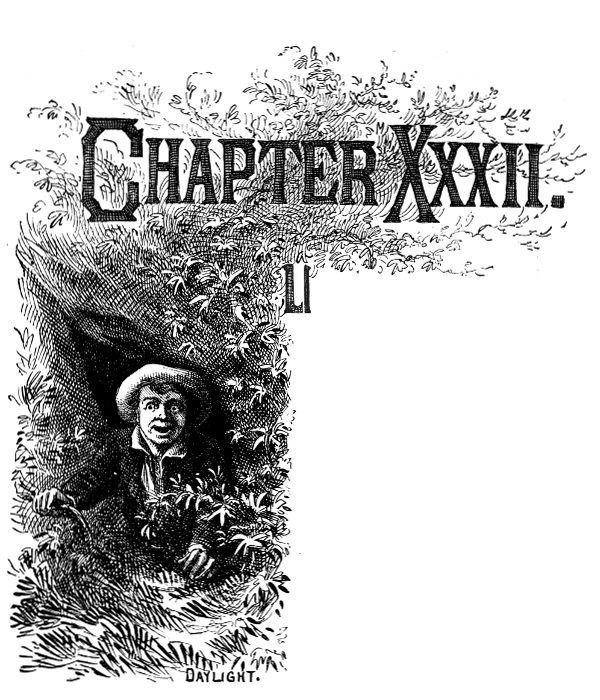
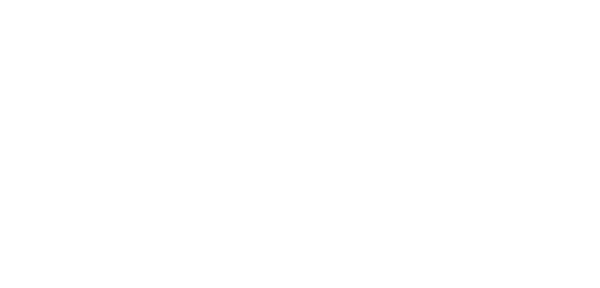
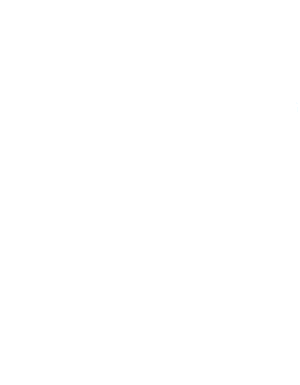
EGÓ la tarde del martes, y luego fue oscureciendo. La aldea de San Petersburgo seguía lamentándose porque los niños seguían sin aparecer. Por ellos se habían elevado oraciones públicas, y muchas muchas oraciones privadas, rezadas de todo corazón; pero de la cueva seguía sin llegar ninguna buena noticia. La mayoría de los vecinos habían abandonado la búsqueda y regresado a sus ocupaciones cotidianas, diciendo que era evidente que nunca encontrarían a los niños. La señora Thatcher estaba muy enferma y deliraba la mayor parte del tiempo. La gente decía que se les partía el alma al oírle llamar a su niña, al ver cómo levantaba la cabeza para escuchar durante todo un minuto y luego cómo la volvía a apoyar en la almohada con un gemido. La tía Polly se había sumido en una melancolía resignada y sus cabellos grises se habían vuelto casi blancos. El martes por la noche la aldea se fue a descansar triste y desconsolada.
Y en medio de la noche un enloquecido repiqueteo estalló en todas las campanas de la aldea, y en un momento las calles se llenaron de gente a medio vestir que gritaba: «¡Levantaos y salid! ¡Les han encontrado! ¡Les han encontrado!». Redoblaba el alboroto con ruido de pucheros y de trompetas. El pueblo en masa se fue hacia el río para recibir a los niños, que llegaban en un coche abierto empujado por vecinos que gritaban, apiñados a su alrededor; de este modo se acercaban al pueblo y recorrían gloriosamente la calle principal, gritando hurra tras hurra.
Encendieron todas las luces; nadie volvió a acostarse; fue la noche más emocionante que había visto jamás el pueblo. Durante la primera media hora una procesión de vecinos desfiló por la casa del juez Thatcher; abrazaban a los niños salvados, los besaban, estrechaban la mano de la señora Thatcher, intentaban hablar y no podían… y salían lentamente, derramando lágrimas a moco tendido.
La felicidad de la tía Polly era total, y la de la señora Thatcher, casi completa. Y lo sería en cuanto el mensajero que había salido para la cueva con la buena nueva pudiera avisar a su marido. Tom estaba tumbado en el sofá, rodeado de un público entusiasmado, y narró la historia de la maravillosa aventura, bien aderezada con muchos añadidos; la terminó con una descripción de cómo dejó a Becky y se fue de exploración; cómo siguió por dos pasadizos hasta donde se lo permitió la longitud de la cuerda de cometa; cómo continuó por un tercero hasta donde le alcanzó la cuerda y cómo estaba a punto de regresar cuando avistó una claridad muy lejana que parecía la luz del día; soltó la cuerda y se fue a tientas hacia la luz, sacó la cabeza y los hombros por un agujerito y ¡vio ante sí el ancho río Mississippi! ¡Si le hubiera ocurrido durante la noche no habría visto aquella luz ni habría explorado más aquel pasadizo! Les contó que había vuelto a buscar a Becky y a darle la buena noticia y ella le había contestado que la dejara de tonterías, porque estaba cansada y sabía que se iba a morir, y además quería morirse. Tom les describió su empeño hasta convencerla, y que la niña casi murió de alegría cuando llegaron hasta donde pudo ver de verdad aquel retazo azul de luz; que luego él salió por el agujero y la ayudó a salir; que se sentaron fuera y lloraron de alegría; que pasaron unos hombres en un esquife y Tom les llamó y les explicó lo que les pasaba y el hambre que tenían y que al principio los hombres no creyeron la extravagante historia, «porque —dijeron— estáis a ocho kilómetros río abajo del valle donde está la cueva»… Pero luego los hombres les llevaron a bordo, remaron hasta su casa, les dieron de cenar y les hicieron descansar hasta dos o tres horas después del anochecer y, por fin, les trajeron al pueblo.
Antes del amanecer encontraron al juez Thatcher y al puñado de buscadores que le acompañaban en la cueva siguiendo las cuerdas que habían dejado tendidas detrás de ellos, y les informaron de las buenas noticias.
Tom y Becky se dieron cuenta en seguida de que no era tan fácil sacudirse de encima los tres días y tres noches de penalidades y hambre que habían pasado en la cueva. Tuvieron que guardar cama todo el miércoles y el jueves, y cuanto más tiempo pasaba, más agotados parecían. Tom se levantó un poco el jueves, el viernes anduvo por el pueblo y el sábado ya casi se encontraba como de costumbre, pero Becky no salió de su cuarto hasta el domingo y tenía todo el aspecto de haber padecido una terrible enfermedad.
Tom se enteró de la enfermedad de Huck y fue a verle el viernes, pero no le permitieron entrar al dormitorio; tampoco pudo entrar el sábado ni el domingo. Después le dejaron entrar todos los días, pero le advirtieron que debía callarse lo de su aventura y no hablar de ningún tema emocionante. La viuda Douglas se quedaba cerca para asegurarse de que Tom obedecía sus órdenes. En casa, Tom se enteró del episodio de la colina Cardiff; también supo que el cuerpo del «hombre harapiento» había sido encontrado en el río cerca del embarcadero; puede que se hubiera ahogado al intentar huir.
Un par de semanas después de haber salido Tom de la cueva, se puso en camino para visitar a Huck, que ya estaba lo bastante fuerte como para escuchar historias emocionantes. Tom sabía de algunas que, a su juicio, interesarían a su amigo. La casa del juez Thatcher le cogía de camino y entró para ver a Becky. El juez y algunos amigos empezaron a hablar con Tom y alguien le preguntó irónicamente si le gustaría volver a la cueva. Tom dijo que sí, que no le importaría. El juez dijo:
—Bueno, hay otros que piensan exactamente como tú, Tom, de eso no tengo la menor duda. Pero se acabó. Nadie volverá a perderse otra vez en aquella cueva.
—¿Por qué?
—Porque hace dos semanas que mandé revestir la puerta principal con una chapa de hierro y cerrarla con cerradura triple… y yo tengo las llaves.
Tom se quedó lívido como la cera.
—¿Qué te pasa, muchacho? ¡Vamos, que alguien traiga un vaso de agua, rápido!
Trajeron agua y se la tiraron a la cara.
—Bueno, ya estás mejor, ¿eh? ¿Qué te pasaba, Tom?
—¡Ay, señor juez, Joe el Indio está en la cueva!