Capítulo 8
Capítulo 8
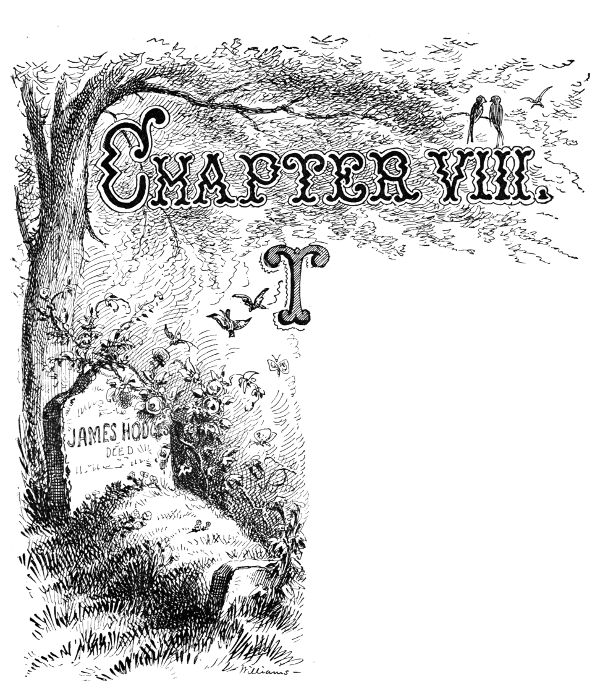
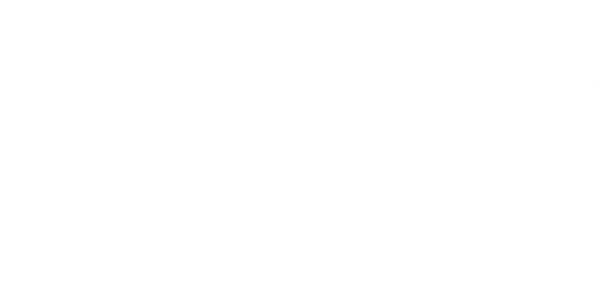
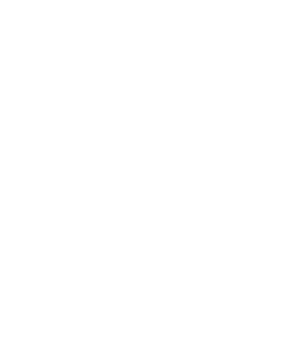
OM anduvo de acá para allá recorriendo varios senderos hasta encontrarse fuera del alcance de los alumnos que regresaban a la escuela, y luego aflojó el paso y siguió más lento, melancólicamente. Cruzó el «brazo» de un río dos o tres veces, fiel a la creencia juvenil de que cruzar agua confunde a los perseguidores. Media hora después desaparecía detrás del caserón de Douglas en la cumbre de la colina Cardiff, y apenas acertaba a vislumbrar el edificio de la escuela allá lejos en el valle. Se internó por un espeso bosque, avanzó sin necesidad de senda hasta el corazón del mismo, y se sentó en una mancha de musgo bajo un frondoso roble. No se movía ni una brisa y el intenso calor del mediodía había acallado incluso el canto de los pájaros; la naturaleza estaba sumida en un sopor que solo de vez en cuando interrumpía el ruido del lejano martilleo de un pájaro carpintero, y esto agudizaba aún más la sensación de silencio y soledad. El alma del muchacho estaba impregnada de melancolía y sus sentimientos en armonía con el ambiente. Estuvo un buen rato sentado, meditando, con los codos apoyados en las rodillas y la barbilla entre las manos. Le parecía que la vida era un puro disgusto, en el mejor de los casos, y empezó a envidiar a Jimmy Hodges, tan recientemente liberado de ella; qué tranquilidad, pensaba, poder yacer y dormir y soñar para siempre, con el viento susurrando entre los árboles y acariciando la hierba y las flores encima de la tumba, y sin nada por qué preocuparse ni disgustarse jamás. De haber tenido un expediente intachable en la escuela dominical, hubiera estado dispuesto a desaparecer y a acabar con todo. Y luego aquella chica: ¿Qué culpa tenía él? Ninguna. Había ido con las mejores intenciones del mundo y ella le había tratado como a un perro… como a un mismísimo perro. Ya se arrepentiría algún día… tal vez cuando fuera demasiado tarde. ¡Ay, si al menos pudiera morir temporalmente!
Pero el corazón elástico de los jóvenes no puede comprimirse mucho tiempo de una forma violenta. Al rato, sin darse cuenta, Tom empezó a dejarse arrastrar de nuevo por las preocupaciones de esta vida. ¿Qué pasaría si ahora se diera la vuelta y desapareciera misteriosamente? ¿Y si se marchara lejos, lejísimos, hacia países desconocidos allende los mares, y no regresara nunca jamás? ¡Bien que lo sentiría ella entonces! Se le volvió a ocurrir la idea de hacerse payaso, pero la rechazó asqueado. Porque la frivolidad y los chistes y las mallas con lunares de colores no eran sino una ofensa para un espíritu que se elevaba hacia el augusto reino intangible de lo romántico. No, se haría soldado, y regresaría después de largos años, cubierto de cicatrices y de gloria. No… mejor aún, se uniría a los indios e iría a cazar búfalos y a hacer la guerra en las altas sierras y sobre las grandes llanuras sin caminos del Lejano Oeste, y al cabo de muchísimo tiempo volvería hecho un gran jefe, todo adornado de plumas y la mar de pintarrajeado, y cualquier mañana soñolienta de verano entraría pavoneándose en la escuela dominical, con un espeluznante grito de guerra, y los ojos de todos sus compañeros se derretirían de purita envidia. Pero no, había algo incluso más atractivo que eso. ¡Se haría pirata! ¡Eso es! Ahora veía claro el futuro, y además resplandecía con un brillo sin igual. ¡Su nombre se repetiría por toda la faz de la tierra y las gentes se estremecerían al oírlo! ¡Surcaría gloriosamente los agitados mares en su largo y fino velero de casco negro, el Genio de la Tempestad, con su temible bandera ondeando en la proa! Y en el cenit de su fama aparecería de repente en el pueblo y entraría airosamente en la iglesia, con la tez morena y curtida por todos los vientos, luciendo jubón y calzas de terciopelo negro, grandes botas, faja escarlata, con el cinto repleto de pistolas de arzón y el alfanje teñido de sangre colgado a la cadera, sombrero gacho con grandes plumas ondulantes y la negra bandera desplegada mostrando la calavera y las tibias cruzadas, y con creciente éxtasis los oiría susurrar: «¡Es Tom Sawyer, el Pirata! ¡El Tenebroso Vengador del Caribe!».
No había más que hablar; su suerte estaba echada. Se escaparía de casa y emprendería una vida nueva. Empezaría a la mañana siguiente sin falta. Así que tenía que comenzar los preparativos. Reuniría todos sus recursos. Se acercó a un tronco podrido que había allí cerca y empezó a cavar debajo de un extremo con su navaja Barlow. Pronto chocó con madera que sonaba a hueco. Metió la mano allí y con voz solemne pronunció este conjuro:
—¡Lo que no ha venido aquí, que venga! ¡Lo que ya está aquí, que se quede!
Entonces raspó la suciedad, y dejó al descubierto una teja de madera de pino… la levantó y apareció un cofrecito muy bien hecho, con el fondo y los laterales de tejas de pino. Dentro había una canica. ¡Tom no salía de su asombro! Se rascó la cabeza, con aire perplejo, y dijo:
—Vaya, ¡esto no hay quien lo entienda!
Luego tiró la canica malhumorado y se quedó reflexionando. La verdad es que le había fallado una superstición que él y todos sus compañeros siempre habían considerado infalible. Si entierras una canica diciendo unas palabras mágicas y no la tocas durante dos semanas y luego descubres el escondite con las mismas palabras que habías pronunciado, te encuentras allí juntas todas las canicas que se te hayan perdido, por muy lejos que estén. Pero ahora esto le había fallado irremisiblemente. Todo el edificio de la fe de Tom se resquebrajó hasta sus cimientos. Había oído a menudo hablar del éxito de la empresa, pero nunca de su fracaso. No se le ocurrió pensar que él mismo lo había intentado varias veces antes, pero que luego nunca había podido encontrar el escondite. Estuvo un rato cavilando, buscando una explicación, hasta que se le ocurrió que alguna bruja habría intervenido y roto el hechizo. Acabó por convencerse de que aquella sería la razón; así que exploró los alrededores hasta encontrar un sitio arenoso con una pequeña depresión en forma de embudo. Se tumbó en el suelo y acercó la boca a esta depresión, gritando:
—¡Hormiga-león, hormiga-león, dame una explicación! ¡Hormiga-león, hormiga-león, dame una explicación!
Empezó a removerse la arena y al momento apareció un bichito negro, que se volvió a esconder, asustado.
—¡No se atreve a contármelo! O sea que fue una bruja la que lo hizo. Ya lo sabía yo.
De sobra sabía Tom lo inútil que es intentar enfrentarse a una bruja, así que, descorazonado, se dio por vencido. Pero se le ocurrió que por lo menos podía recuperar la canica que acababa de tirar, de modo que se puso a buscarla con paciencia, pero no pudo dar con ella. Entonces regresó a su guarida de tesoros y tuvo buen cuidado de colocarse exactamente donde había estado cuando tiró la canica; entonces sacó otra canica del bolsillo y la tiró de la misma manera, diciendo:
—¡Hermana, vete a buscar a tu hermana!
Se fijó dónde se detenía, se acercó y la buscó. Pero se ve que había caído más cerca o más lejos, así que tuvo que intentarlo dos veces más. La última vez tuvo éxito. Las dos canicas se encontraban a treinta centímetros una de otra.
En aquel momento, el débil sonido de una trompeta de juguete, de hojalata, se oyó bajo la verde bóveda del bosque. Tom se quitó volando la chaqueta y los pantalones, transformó un tirante en cinturón, hurgó por entre la maleza que había detrás del tronco podrido y sacó un tosco arco y una flecha, una espada hecha de un listón de madera y una trompeta de hojalata; en un periquete lo agarró todo y se fue dando saltos, con las piernas desnudas y la camisa revoloteando. Al rato se paró bajo un gran olmo, contestó con otro toque de trompeta y luego empezó a andar de puntillas, mirando con cuidado en todas direcciones. Dijo en plan de aviso… a un batallón imaginario:
—¡Alto, mis valientes compañeros! Ocultaos hasta que os avise.
Entonces apareció Joe Harper, tan ligeramente vestido y abundantemente armado como Tom. Este gritó:
—¡Alto! ¿Quién entra aquí en el bosque de Sherwood sin mi permiso?
—Guy de Guisborne, que no pide permiso a ningún hombre. ¿Quién sois vos para… para…?
—Para atreveros a emplear tales palabras —dijo Tom, apuntándole, porque repetían «de carrerilla» todo lo que ponía en el libro.
—¿Quién sois vos para atreveros a emplear tales palabras?
—¡Vive el cielo! Soy Robin Hood, como pronto sabrá tu miserable cadáver.
—¿Así que sois en verdad tan famoso bandido? Pues me place disputaros el paso a través de este alegre bosque. ¡En guardia!
Tomaron sus espadas de madera, tiraron al suelo los otros trastos, adoptaron una posición de esgrima, pie contra pie, y empezaron a combatir muy serios, según las reglas, «dos arriba y dos abajo». Al rato, Tom dijo:
—¡Cáete! ¡Cáete! ¿Por qué no te caes?
—¡No me da la gana! ¿Por qué no te caes tú? Te voy ganando.
—¡Y qué! Yo no me puedo caer; no viene así en el libro. El libro dice: «Entonces, con un certero revés, mató al infeliz Guy de Guisborne». Tienes que darte la vuelta y dejarme darte un golpe en la espalda.
El argumento de autoridad era irrefutable, así que Joe se dio la vuelta, recibió el golpazo y cayó.
—Ahora —dijo Joe, levantándose—, tienes que dejarme que te mate a ti. Si no, no vale.
—Pues no puedo hacerlo, no pone eso en el libro.
—A la porra con el maldito libro. Ya está bien.
—Pues oye, Joe, tú puedes ser el fraile Tuck, o Much, el hijo del molinero, y me rompes la pata con una maza, o si no yo soy el de Nottingham y tú puedes ser Robin Hood un rato y matarme.
La solución era buena, así que durante un rato representaron estas aventuras. Luego Tom se transformó otra vez en Robin Hood, y una monja traicionera le dejó desangrarse hasta la última gota por una herida desatendida. Y por fin, Joe, que encarnaba a toda una tribu de bandidos llorosos, se lo llevó a rastras, puso el arco en sus débiles manos y entonces Tom dijo:
—Allí donde caiga esta flecha enterrad al pobre Robin Hood, bajo el árbol de la floresta.
Entonces disparó la flecha y cayó hacia atrás, y hubiera muerto si no fuera porque aterrizó sobre una ortiga y esto le hizo dar un salto un poco demasiado brusco para ser un cadáver.
Luego los muchachos se vistieron, escondieron sus pertrechos y partieron, lamentándose de que ya no hubiera bandidos y preguntándose qué podría aportarles la civilización moderna para compensarles de su pérdida. Decían los chicos que preferían ser bandidos del bosque de Sherwood durante un año antes que Presidentes de los Estados Unidos toda la vida.