Capítulo 33
Capítulo 33
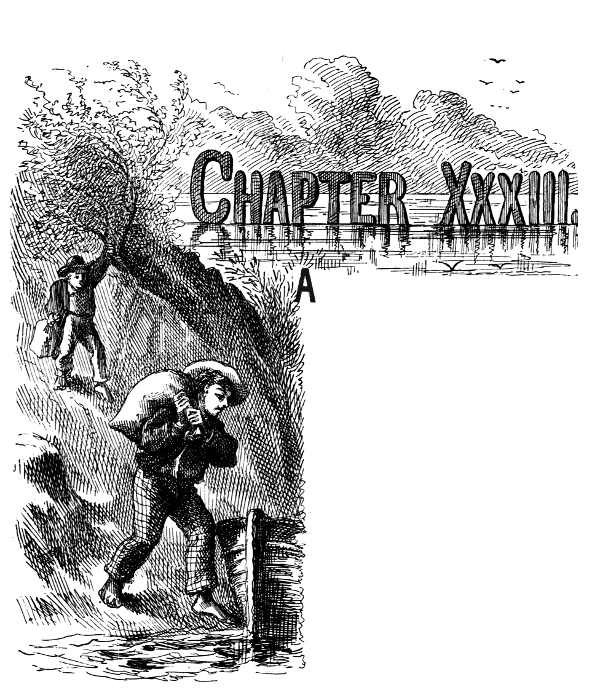
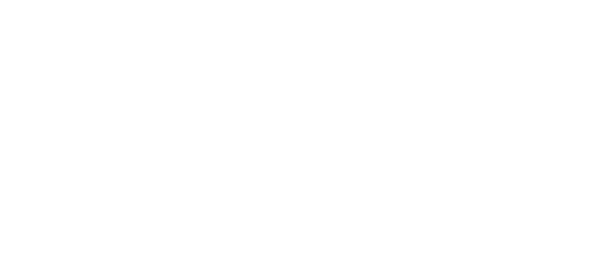
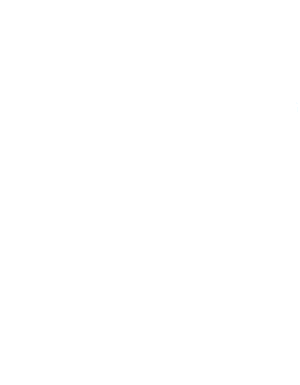
LOS pocos minutos la noticia se había difundido y una docena de esquifes cargados de hombres se encaminaban a la cueva de McDougal; al poco rato les siguió el transbordador, repleto de pasajeros. Tom Sawyer iba en el mismo esquife que el juez Thatcher.
Cuando abrieron la puerta de la cueva pudieron contemplar un triste espectáculo en la densa penumbra del lugar. Joe el Indio estaba tendido en el suelo, muerto, con la cara cerca de la rendija de la puerta, como si sus ojos anhelantes se hubieran fijado hasta el último momento en la luz y la alegría del mundo libre que había afuera. Tom se emocionó, porque sabía por experiencia propia lo que tenía que haber sufrido aquel infeliz. Sentía lástima, pero, a pesar de ello, se hallaba además enormemente aliviado y tranquilo, lo que era prueba, en grado que hasta entonces no había apreciado plenamente, del peso tan angustioso que le venía agobiando desde el día en que había alzado la voz contra aquel proscrito sanguinario.
Cerca encontraron el cuchillo de caza de Joe el Indio, con la hoja rota por la mitad. La gran viga de la base de la puerta estaba completamente astillada y perforada tras un esfuerzo agotador, que además había resultado inútil, porque la roca natural formaba un umbral al otro lado, y sobre aquel material el cuchillo no había logrado ningún efecto; el único daño lo había sufrido el cuchillo. Pero aunque allí no hubiera existido aquella barrera de piedra, el esfuerzo habría sido igualmente inútil, porque incluso destrozando del todo la viga, Joe el Indio no habría logrado deslizarse por debajo de la puerta, y seguro que él lo sabía. Así que se había dedicado a acuchillar la madera por hacer algo… por pasar el tiempo… por emplear en algo sus atormentadas facultades. De ordinario, los visitantes de la cueva hallaban media docena de cabos de velas colocados en las hendiduras de este vestíbulo, que otros excursionistas habían dejado allí, pero ahora no había ninguno. El prisionero los había buscado y se los había comido. Había logrado cazar unos cuantos murciélagos y también se los había comido, dejando solo las garras. El pobre desdichado había muerto de hambre. En un sitio cercano, una estalagmita había estado formándose lentamente en el suelo durante siglos por la caída de agua, gota a gota, de una estalactita que estaba encima. El cautivo había roto la estalagmita y sobre el tocón había colocado una piedra, en la que había excavado un agujero poco profundo para recoger la preciada gota de agua, que caía cada tres minutos con la lúgubre regularidad del tic-tac de un reloj… una cucharadita cada veinticuatro horas. Aquella gota ya caía cuando las Pirámides estaban recién construidas; cuando la caída de Troya; cuando se pusieron los cimientos de Roma; cuando Cristo fue crucificado; cuando el Conquistador creó el Imperio Británico; cuando zarparon las naves de Colón; cuando la masacre de Lexington fue «noticia». Seguía cayendo ahora; todavía estará cayendo cuando todos estos acontecimientos se hayan perdido en la tarde la historia y en el crepúsculo de la tradición y hayan sido devorados por la espesa noche del olvido. ¿Tiene todo acaso un propósito y una misión? ¿Llevaba aquella gota cayendo pacientemente cinco mil años nada más que para prestarse a satisfacer la necesidad de aquel efímero insecto humano? ¿Y tendrá otro objeto importante que cumplir dentro de diez mil años? No importa. Hace muchos, muchísimos años que aquel desgraciado mestizo raspó la piedra para recoger en ella las preciadas gotas, pero todavía hoy los excursionistas se quedan un buen rato contemplando aquella patética piedra y aquel agua que cae gota a gota cuando vienen a admirar las maravillas de la cueva de McDougal. La Taza de Joe el Indio ocupa el primer lugar en la lista de curiosidades, y ni «El Palacio de Aladino» puede rivalizar con ella.
Enterraron a Joe el Indio cerca de la boca de la cueva y la gente acudió en tropel, en botes y en carretas, desde todos los pueblos y desde todas las granjas y aldeas en siete millas a la redonda; se trajeron a los niños y toda clase de provisiones y confesaron que lo habían pasado casi tan bien en los funerales de Joe el Indio como lo hubieran pasado ante su ejecución en la horca.
Estos funerales detuvieron la propagación de una cosa: la petición al gobernador de un indulto para Joe el Indio. Muchos habían firmado la petición; se habían celebrado muchas reuniones lacrimosas y elocuentes y se había nombrado un comité de mujeres sensibleras, encargadas de ir muy compungidas a lamentarse ante el gobernador e implorarle que se apiadara tontamente, dejando de lado su deber. Ya se sabía que Joe el Indio había matado a cinco vecinos de la aldea, pero eso ¿qué importaba? Aunque se hubiera tratado del mismísimo Satanás, no habrían faltado los consabidos alfeñiques, dispuestos a garabatear sus nombres en una petición de indulto y a derramar sobre esta una lágrima de sus eternamente averiados grifos.
A la mañana siguiente al funeral, Tom llevó a Huck a un lugar solitario para hablar con él de un asunto importante. Ya para aquel entonces Huck estaba enterado, por el galés y la viuda Douglas, de todos los detalles de la aventura de Tom, pero Tom le aseguró que había algo que no le podían haber contado, y de ello le quería hablar ahora. A Huck se le entristeció el semblante. Dijo:
—Ya sé lo que es. Entraste en el número 2 y no encontraste más que el . Nadie me dijo que eras tú, pero yo sabía seguro que lo eras, en cuanto me enteré de lo del , y sabía que no tenías el dinero, porque te hubieras venir a verme y contármelo, aunque no se lo dijeras a nadie más. Tom, ya sabía yo que nos íbamos a quedar sin la pasta.
—Pero, Huck, si yo no acusé al posadero. Tú sabes que no había pasado nada el sábado cuando me fui de excursión. ¿No te acuerdas de que tenías que quedarte de guardia aquella noche?
—¡Anda, es verdad! Si parece que fue hace un año. Fue aquella misma noche cuando seguí a Joe el Indio hasta la casa de la viuda.
—¿Tú le seguiste?
—Sí… pero no digas ni pío. Te apuesto a que Joe el Indio tiene por aquí algunos amigos y no vaya a ser que la tomen conmigo y me hagan alguna faena. Si no hubiera sido por mí estaría ahora en Texas, sano y salvo.
Entonces, Huck confesó toda su aventura a Tom, que hasta entonces solo la conocía según la versión del galés.
—Bueno —dijo Huck al rato, volviendo a la cuestión principal—, el que haya el del número 2 se llevó también el dinero, me supongo… De todas maneras, no lo volveremos a ver, Tom.
—Huck, ¡ese dinero nunca estuvo en el número 2!
—¡Qué! —Huck escrutó detenidamente la cara de su compañero—. Tom, ¿tienes otra vez la pista de ese dinero?
—Huck, ¡está en la cueva!
A Huck los ojos le hicieron chiribitas.
—Repite eso, Tom.
—¡El dinero está en la cueva!
—Tom… palabra de honor… ¿lo dices en broma o en serio?
—En serio, Huck… Nunca he dicho una cosa más en serio en mi vida. ¿Te vienes allí conmigo para ayudarme a sacarlo?
—¡Ya lo creo que sí! Con tal que podamos señalar el camino para no perdernos.
—Huck, eso lo podemos hacer sin el menor peligro.
—¡Pues no hay más que hablar! ¿Y por qué crees que el dinero…?
—Huck, espera a que lleguemos allí. Si no lo encontramos, te juro que te doy el tambor y todo lo que tengo en el mundo. Vaya si lo hago, por todos los demonios.
—Muy bien… fantástico. ¿Cuándo nos vamos?
—Ahora mismo, si te parece. ¿Ya estás bien del todo?
—¿Hay que andar mucho dentro de la cueva? Me he levantado hace tres o cuatro días, pero no soy capaz de andar ni dos kilómetros, Tom, o, por lo menos, eso me parece.
—Si fueras con cualquier otra persona tendrías que recorrer casi ocho kilómetros por dentro de la cueva, pero yo me sé un atajo estupendo, Huck, y te llevaré allí derechito en un esquife. El esquife bajará con la corriente hasta allí, y ya remaré yo de vuelta. No tienes ni que mover un dedo.
—Vámonos pitando, Tom.
—Muy bien. Necesitamos algo de pan y carne, y las pipas, y un par de bolsitas, y dos o tres cuerdas de cometa, y algunas de esas cosas nuevas que les dicen fósforos de fricción. No te puedes figurar cuántas veces me acordé de ellos cuando estaba allí dentro.
Poco después del mediodía los chicos cogieron prestado un pequeño esquife de un vecino que se había ausentado y en seguida se pusieron en marcha. Cuando llegaron a varios kilómetros río abajo del «Barranco de la Cueva», Tom dijo:
—Mira, ¿ves ese risco que parece todo igual desde el barranco de la cueva… sin casas, ni aserraderos y con los matorrales todos iguales? ¿Y ves aquella cosa blanca allá arriba donde hubo un desprendimiento de tierra? Bueno, pues es una de mis señales. Aquí desembarcaremos.
Eso hicieron.
—Fíjate, Huck, podrías tocar el agujero por donde salí con una caña de pescar. A ver si eres capaz de encontrarlo.
Huck buscó detenidamente por los alrededores y no encontró nada. Tom se dirigió muy orgulloso hacia un espeso grupo de arbustos de zumaque y dijo:
—¡Ahí lo tienes! Míralo, Huck, es el agujero mejor escondido de toda la zona. No se te ocurra contárselo a nadie. Siempre he querido ser un bandolero, pero para eso hay que tener un sitio así y no había manera de dar con uno. Ya lo tenemos, pero hay que guardar el secreto; solo se lo contaremos a Joe Harper y a Ben Rogers… porque claro, tiene que haber una Cuadrilla, o si no, vaya gracia. La Cuadrilla de Tom Sawyer… Qué bien suena, ¿verdad, Huck?
—Ya lo creo, Tom. ¿Y a quién vamos a robar?
—Hombre, a cualquiera. Saltearemos a la gente… eso es lo que se hace.
—¿Y les mataremos?
—No, no siempre. Les esconderemos en la cueva hasta que nos paguen un rescate.
—¿Qué es un rescate?
—Dinero. Sus amigos van por ahí juntando todo el dinero que pueden, y si al cabo de un año no lo han entregado pues les matas. Así es como se hace normalmente. Solo que no matas a las mujeres. Las encierras, pero no las matas. Siempre son bonitas y ricas y tienen mucho dinero. Les quitas los relojes y todo eso, pero siempre te quitas el sombrero y les hablas muy fino. No hay cosa más fina que un bandolero… eso lo dice cualquier libro. Bueno, las mujeres acaban por enamorarse, y cuando llevan en la cueva un par de semanas, ya no lloran, y luego no hay manera de que se vayan. Si las echas se dan la vuelta y regresan. Es igual en todos los libros.
—Qué fenómeno, Tom. Eso es mejor que ser pirata.
—Sí, algunas cosas es mejor, porque estás cerca de casa y de los circos y de todo eso.
Los chicos lo tenían ya todo preparado y se metieron por el agujero; Tom iba delante. Caminaron hasta el otro extremo del túnel y al llegar allí ataron las cuerdas de las cometas y siguieron adelante. A los pocos pasos llegaron al manantial y Tom notó que un estremecimiento le recorría el cuerpo. Mostró a Huck el fragmento de mecha de vela pegada a la pared con un trozo de barro y le describió cómo él y Becky habían contemplado la llama mientras pugnaba por expirar.
Entonces los muchachos empezaron a bajar el tono de voz y a hablar en susurros, porque el silencio y la penumbra del lugar les oprimía el ánimo. Siguieron adelante y al rato llegaron hasta el otro pasadizo donde había estado Tom y lo recorrieron hasta llegar al corte vertical. Las velas les descubrieron que, en realidad, no era un precipicio, sino solo una arcillosa cuesta empinada, de unos siete a diez metros de profundidad. Tom susurró:
—Ahora te voy a enseñar una cosa, Huck.
Levantó la vela todo lo que pudo y dijo:
—Mira a la vuelta de la esquina tan lejos como puedas. ¿Ves aquello? Allá… en la roca grande que hay allá… pintada con humo de vela.
—¡Tom, es una cruz!
—¿Ves? Y ahora, ¿dónde está el famoso Número Dos? «Bajo la cruz», ¿eh? ¡En el mismísimo sitio en que vi a Joe el Indio alzar su vela, Huck!
Huck miró fijamente el signo místico durante un rato y dijo luego con la voz temblorosa:
—¡Tom, vamos a largarnos de aquí!
—¿Qué? ¿Y dejar el tesoro?
—Sí… lo dejamos. Seguro que el fantasma de Joe el Indio anda por aquí.
—No, Huck, seguro que no. En todo caso rondaría por donde se murió… allá lejos en la boca de la cueva… a más de siete kilómetros de aquí.
—No, Tom, qué iba a quedarse por allá. Andaría rondando por donde está el dinero. Yo ya sé cómo se las gastan los fantasmas, y tú también lo sabes.
Tom empezó a temer que Huck tuviera razón. La mente se le empezó a llenar de dudas. Pero al momento se le ocurrió una idea:
—Hombre, Huck, ¡qué tontos somos! ¡El fantasma de Joe el Indio no va a acercarse a donde hay una cruz!
El argumento parecía irrefutable y produjo su efecto.
—Tom, no se me había ocurrido. Qué suerte hemos tenido con lo de la cruz. Es mejor que bajemos y nos pongamos a buscar la caja esa.
Tom bajó primero, pisoteando la arcilla para formar unos peldaños rudimentarios. Huck le siguió. De la pequeña caverna donde se hallaba la gran roca salían cuatro pasadizos. Los chicos examinaron tres de estos sin resultado. Encontraron un pequeño nicho en el pasillo más cercano a la base de la roca y, dentro del nicho, un jergón de mantas extendidas en el suelo, un tirante viejo, algunas cortezas de tocino y los huesos bien roídos de dos o tres aves. Pero la caja del dinero no estaba allí. Los chicos registraron el lugar una y otra vez, pero en vano. Tom comentó:
—Él dijo bajo la cruz. Bueno, esto es lo que más se le parece. No puede estar debajo de la roca misma, porque aquello es de piedra maciza.
Volvieron a buscar por todas partes y luego se sentaron, descorazonados. A Huck no se le ocurría nada. Después de un rato, Tom dijo:
—Fíjate en esto, Huck, hay huellas y sebo de vela en el barro por este lado de la roca, pero no por los otros lados. ¿Qué querrá decir esto? Te digo que el dinero está debajo de la roca. Voy a cavar en el barro.
—¡No es mala idea, Tom! —dijo Huck, animado.
Tom sacó en seguida su navaja, la «Barlow auténtica», y no había hecho más que cavar diez centímetros cuando chocó con madera.
—¡Eh, Huck! ¿Oyes esto?
Entonces Huck se puso a cavar y a raspar. Pronto descubrieron y sacaron unas tablas. Ocultaban una hendidura natural que se abría debajo de la roca. Tom se metió dentro y bajó la vela todo lo que pudo, pero dijo que no alcanzaba a ver el extremo de la abertura. Se propuso explorarla. Se agachó y bajó por ella; el estrecho corredor descendía poco a poco. Siguió su curso serpenteante, primero a la derecha, luego a la izquierda, con Huck pisándole los talones. Después de un rato, Tom dobló una pequeña curva y exclamó:
—¡Por Dios, Huck, mira!
Era la caja del tesoro, seguro; estaba dentro de una pequeña caverna muy resguardada, junto a un cuñete de pólvora vacío, un par de fusiles con fundas de cuero y otros trastos muy empapados de agua.
—¡Por fin lo tenemos! —dijo Huck, metiendo la mano entre las deslucidas monedas—. ¡Dios mío, Tom, somos ricos!
—Huck, estaba convencido de que al fin lo conseguiríamos. ¡Parece increíble, pero es verdad! Oye… no vamos a perder tiempo por aquí dentro. Vamos a llevarlo afuera. A ver si puedo levantar la caja.
Pesaba más de veinte kilos. Tom logró levantarla a duras penas, pero no era capaz de llevársela.
—Ya me lo parecía a mí —dijo—. Había que ver lo que les pesaba aquel día en la casa encantada. Me di cuenta de eso. Qué bien hice en traer los taleguitos.
Metieron en seguida el dinero en las bolsas y lo subieron hasta la roca de la cruz.
—Ahora vamos a buscar los fusiles y todo lo demás —dijo Huck.
—No, Huck… es mejor dejarlos ahí. Es justo lo que nos hace falta cuando nos hagamos bandoleros. Los guardaremos allí siempre y también celebraremos allí las orgías. Es un sitio realmente fantástico para orgías.
—¿Qué son orgías?
—No lo sé. Pero los ladrones siempre celebran orgías y, por supuesto, nosotros tenemos que celebrarlas también. Ven, Huck, ya llevamos mucho rato aquí dentro. Supongo que se ha hecho tarde. Además, tengo hambre. Vamos a comer y fumar en cuanto lleguemos al esquife.
Al poco rato salían por entre los arbustos de zumaque, miraban hacia afuera cautelosamente y, al cerciorarse de que no había moros en la costa, bajaron hasta el esquife para comer y fumar. Mientras el sol se ponía por el horizonte, desatracaron y se pusieron en marcha. Tom iba remando próximo a la orilla, charlando alegremente con Huck, mientras anochecía lentamente; desembarcaron poco después de oscurecido.
—Mira, Huck —dijo Tom—, vamos a esconder el dinero en el altillo de la leñera de la viuda, y yo subo allí mañana por la mañana y lo contamos y lo repartimos y luego buscamos un sitio en el bosque donde guardarlo a buen seguro. Tú quédate aquí quieto y vigila las cosas mientras voy corriendo a coger el carrito de Benny Taylor; no tardo ni un minuto.
Desapareció y al rato regresó con el carro, metió en él las dos bolsas, les echó unos trapos por encima y se fueron tirando de la carga. Cuando los chicos llegaron a la casa del galés, se pararon a descansar. En el momento en que se disponían a seguir su camino, el galés salió y les dijo:
—Hola, ¿quién está ahí?
—Huck y Tom Sawyer.
—¡Muy bien! Venid conmigo, chicos, que estáis haciendo esperar a todo el mundo. Anda, daos prisa, id vosotros delante, que yo tiraré del carro. Pues no es tan liviano como parece. ¿Lleváis ladrillos?… ¿o chatarra?
—Chatarra —dijo Tom.
—Ya me parecía; los chicos en este pueblo se toman más molestias y pasan más tiempo buscando tontamente tres cuartos de dólar de chatarra para vender a la fundición del que emplearían para ganar el doble en un trabajo normal. Pero así es la vida. ¡Daos prisa, daos prisa!
Los chicos querían saber por qué tenía tanta prisa.
—No os importa; ya lo veréis cuando lleguemos a casa de la viuda Douglas.
Huck empezó a pedir disculpas, porque estaba acostumbrado desde hacía mucho a que le acusaran equivocadamente:
—Señor Jones, yo no he hecho nada.
El galés rio.
—Ay, quién sabe, Huck, hijo mío. No sé nada de este asunto. ¿No habéis sido buenos amigos tú y la viuda?
—Sí. Bueno, ella ha sido buena conmigo, por lo menos.
—Muy bien. ¿Entonces de qué vas a tener miedo?
La lenta mente de Huck aún no había hallado contestación a esta pregunta cuando él y Tom se encontraron metidos de un empujón en el salón de la señora Douglas. El señor Jones dejó el carro cerca de la puerta y entró tras ellos.
El sitio estaba magníficamente iluminado y todas las personas de algún relieve de la aldea se encontraban allí. Estaban los Thatcher, los Harper, los Rogers, la tía Polly, Sid, Mary, el pastor, el director del periódico y muchos más, todos vestidos de punta en blanco. La viuda recibió a los chicos tan cordialmente como podría recibir cualquiera a dos seres con semejante facha. Estaban cubiertos de barro y de sebo de vela. La tía Polly se sonrojó de vergüenza y de humillación, frunció el ceño y meneó la cabeza a Tom. Nadie sufría tanto, sin embargo, como los dos muchachos. El señor Jones dijo:
—Tom todavía no había llegado a casa, así que desistí de traerle; pero me tropecé con él y con Huck ahí mismo en mi puerta, y me los he traído a toda prisa.
—Y ha hecho usted muy bien —dijo la viuda—. Venid conmigo, chicos.
Se los llevó a un dormitorio y les dijo:
—Ahora, lavaos y vestíos. Aquí tenéis dos trajes nuevos completos: camisas, calcetines, de todo. Son de Huck… No, no me des las gracias, Huck… El señor Jones compró uno y yo el otro. Pero os valdrán a los dos. Ponéoslos. Os esperamos… bajad cuando estéis bien arreglados.
Y salió de la habitación.