Capítulo 26
Capítulo 26
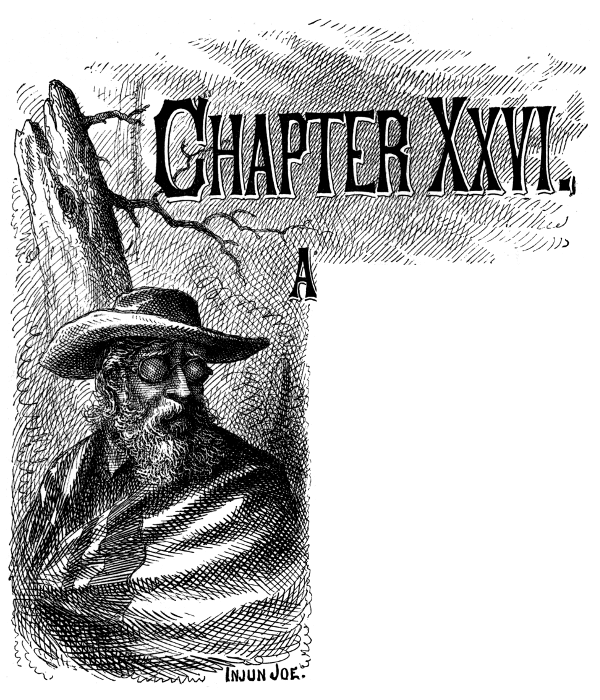
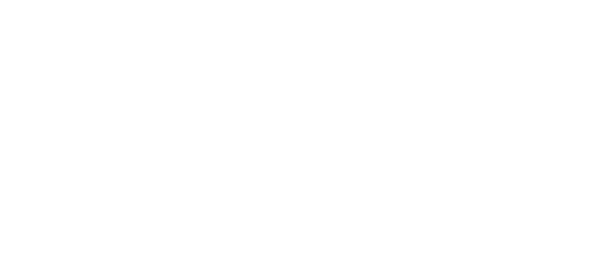
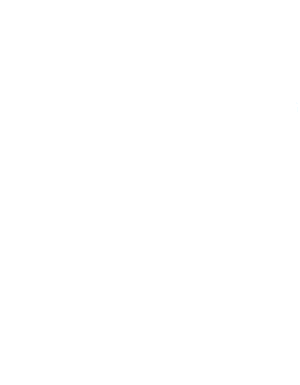
L DÍA siguiente, a mediodía, los muchachos llegaron junto al árbol seco; habían ido a buscar las herramientas. Tom estaba impaciente por llegar a la casa encantada; Huck también lo estaba algo, aunque moderadamente… pero de repente dijo:
—Fíjate, Tom, ¿tú sabes qué día es hoy?
Tom repasó mentalmente los días de la semana y levantó rápidamente los ojos con una mirada asustada.
—¡Dios mío! ¡No se me había ocurrido, Huck!
—Ni a mí tampoco, pero de repente me he que es viernes.
—Maldita sea. Huck, ya podemos andarnos con cuidado. Mira que si nos metemos en un buen lío por hacer una cosa de estas en viernes.
—¿Que si nos metemos en un lío? Eso tenlo por seguro. Habrá días con suerte, pero el viernes, nada.
—Eso lo sabe cualquiera. No pensarás que fuiste tú el primero en saberlo, Huck.
—Ya, ¿es que he dicho yo que lo fuera? Y no te creas que es solo por lo del viernes. Anoche tuve una pesadilla: soñé con ratas.
—¡No me digas! Eso sí que es una señal segura de mala suerte. ¿Se peleaban las ratas?
—No.
—¡Uf!, menos mal, Huck. Si no se peleaban, por lo menos es señal de que solo habrá dificultades, ¿sabes? Con tal que nos andemos con cuidado y no nos metamos en líos. Mira, vamos a dejarlo por hoy, y nos ponemos a jugar. ¿Sabes quién era Robin Hood, Huck?
—No. ¿Quién era Robin Hodd?
—Pues uno de los hombres más grandes que hubo jamás en Inglaterra… y buenísimo. Era un bandolero.
—Caramba, cuánto me gustaría ser bandolero. ¿A quién robaba?
—Solo a y a obispos, a la gente rica y a reyes y a gente por el estilo. Pero nunca se metía con los pobres. A ellos los quería. Siempre lo repartía todo con ellos, a partes iguales.
—Pues sí que tenía que ser un tío estupendo.
—¡Cómo te lo diría, Huck! Era el hombre más noble que jamás ha existido. Ya no hay hombres como él ahora, te lo aseguro. Era capaz de ganarle a cualquier hombre de Inglaterra con una mano atada a la espalda y de coger su arco de tejo y, de cada disparo, atravesar una moneda de diez centavos a dos kilómetros de distancia.
—¿Qué es un arco de tejo?
—No lo sé. Es una clase de arco, por supuesto. Y si le daba a la moneda solo en el borde se sentaba a llorar… y maldecía. Pero vamos a jugar a Robin Hood… es divertidísimo. Te enseñaré.
—De acuerdo.
Así que se pasaron la tarde jugando a Robin Hood; de vez en cuando echaban una mirada anhelante hacia la casa encantada y comentaban de pasada las perspectivas y posibilidades que allí les esperaban al día siguiente. Cuando el sol empezó a ponerse se encaminaron a casa atravesando las largas sombras de los árboles y pronto se perdieron de vista en los bosques de la colina Cardiff.
El sábado, un poco después de mediodía, los muchachos llegaron de nuevo junto al árbol muerto. Fumaron y charlaron un rato en la sombra, y luego cavaron un poco en el último agujero, no con grandes esperanzas, sino solamente porque Tom dijo que había habido muchos casos en que la gente abandonaba la búsqueda de un tesoro cuando estaban solo a quince centímetros de él, y luego llegaba otro y lo descubría de una sola paletada. Pero en este caso no hubo suerte, así que los chicos se echaron las herramientas al hombro y se marcharon, convencidos de que no se habían limitado a probar fortuna a la ligera, sino que habían cumplido con todos los requisitos inherentes al oficio de buscadores de tesoros.
Cuando llegaron a la casa encantada había algo tan sobrenatural y espeluznante en el silencio absoluto que reinaba allí bajo el sol ardiente y algo tan deprimente en la soledad y la desolación del lugar, que al principio les dio miedo hasta de entrar. Luego se acercaron a la puerta con muchas precauciones y se asomaron temblando. Vieron un cuarto sin suelo, invadido de maleza, con las paredes sin enyesar; había una chimenea antigua, las ventanas carecían de cristales, la escalera estaba medio hundida y aquí y allá, por todas partes, colgaban restos y jirones de telarañas. Al rato entraron, sin hacer ruido, con el corazón palpitante, hablando en susurros, con el oído alerta y dispuestos a detectar el ruido más leve, con los músculos tensos y listos para una retirada inmediata.
Después de un rato se acostumbraron y dominaron sus temores, así que inspeccionaron el lugar con gran atención e interés, a la vez admirados y sorprendidos de su propio atrevimiento. Luego quisieron mirar el piso de arriba. Esto era algo así como cortarse la retirada, pero se pusieron a retarse el uno al otro y la cosa acabó como tenía que acabar: tiraron las herramientas en un rincón y subieron. Arriba encontraron las mismas señales de abandono. En un rincón había un armarito que parecía muy misterioso, pero el misterio se quedó en nada: estaba vacío. Para entonces los chicos rebosaban de valor y eran dueños de la situación. Estaban a punto de bajar la escalera y ponerse a cavar cuando…
—¡Chist! —dijo Tom.
—¿Qué pasa? —susurró Huck, lívido del susto.
—¡Chist!… ¡Ahí…! ¿Lo oyes?
—¡Sí! ¡Por Dios! ¡Corramos!
—¡Quédate quieto! No te muevas. Vienen derecho hacia la puerta.
Los chicos se tiraron al suelo, mirando por los agujeros del entarimado, y allí se quedaron, muertos de espanto.
—Se han parado… No, vienen… aquí están. Ni digas ni pío, Huck. Ay, Señor, ojalá estuviéramos bien lejos.
Entraron dos hombres. Cada uno de los chicos se dijo para sus adentros: «Pero si es ese viejo español sordomudo que hemos visto por el pueblo un par de veces en los últimos días… Al otro nunca le he visto antes».
El «otro» era un tipo harapiento y sucio, con una cara de lo más desagradable. El español iba envuelto en un sarape, tenía una barba blanca y enmarañada, el pelo largo y blanco le asomaba por debajo del sombrero y llevaba gafas verdes. Cuando entraron, el «otro» hablaba en voz baja; se sentaron en el suelo, mirando hacia la puerta, con la espalda contra la pared, y el que hablaba siguió haciendo comentarios. Poco a poco fue perdiendo su aspecto receloso y hablando en voz más alta. Decía:
—No. Me lo he pensado muy bien y no me gusta nada. Es peligroso.
—¡Peligroso! —gruñó el español «sordomudo», y los chicos se quedaron de pasmo—. ¡Mantecón!
Al oír la voz los chicos pegaron un respingo. ¡Era la voz de Joe el Indio! Durante un rato hubo silencio. Luego Joe dijo:
—Pues sí que no era peligroso aquel robo de allá arriba… y ya ves, no pasó nada.
—Aquello era distinto. Río arriba tan lejos, y sin ninguna casa por los alrededores. No se sabrá nunca que lo intentamos, porque no logramos nada.
—¡Pues anda que no es peligroso venir aquí en pleno día! Cualquiera que nos viera sospecharía de nosotros.
—Ya lo sé. Pero no había otro sitio tan a mano, después del fracaso del robo. Quiero largarme de este cuchitril. Ya me quería marchar ayer, pero cualquiera lo hacía con esos condenados chicos a la vista jugando allí en plena colina.
Los «condenados chicos» temblaron otra vez al oír el comentario y pensaron en la suerte que habían tenido al recordar que era viernes y esperar un día. Ojalá hubieran esperado un año.
Los dos hombres sacaron algo de comer; Joe el Indio se quedó un buen rato en silencio y pensativo y luego dijo:
—Mira, chaval: tú vuelves allí río arriba, que es donde debes estar. Espera allí hasta que te avise. Voy a arriesgarme a pasar por el pueblo otra vez, para echar un vistazo. Haremos ese robo «peligroso» cuando me haya de unas cuantas cosas y me parezca oportuno. Y luego, ¡a Texas! ¡Allá que nos vamos!
El otro estaba de acuerdo. Al rato los dos hombres empezaron a bostezar y Joe el Indio dijo:
—Estoy muerto de sueño. Te toca vigilar a ti.
Se hizo un ovillo entre la maleza y pronto empezó a roncar. Su compañero le sacudió una o dos veces y se calló. Al rato el vigilante empezó a dar cabezadas; cada vez se le iba cayendo más la cabeza, y al poco estaban los dos roncando.
Los chicos dieron un hondo suspiro de alivio. Tom susurró:
—Esta es la nuestra, ¡vámonos!
Huck dijo:
—No puedo. Me muero si se despiertan.
Tom le instaba… Huck se negaba. Por fin Tom se levantó lenta y suavemente y empezó a marcharse solo. Pero al primer paso provocó un crujido tan horroroso en el decrépito suelo, que se dejó caer casi muerto de miedo. No lo intentó otra vez. Los muchachos se quedaron allí tumbados, contando los interminables minutos hasta que les pareció que el tiempo se había muerto y la eternidad peinaba canas, y entonces se percataron, aliviados, de que por fin se ponía el sol.
Entonces cesó uno de los ronquidos. Joe el Indio se incorporó, miró a su alrededor… sonrió amargamente al ver a su compañero con la cabeza apoyada en las rodillas… le empujó con el pie y le dijo:
—¡Menudo vigilante estás tú hecho! Y menos mal que no ha nada.
—¡Anda! ¿Me he dormido?
—Hombre, ya lo creo. Espabílate, socio, que ya es hora de marcharnos. ¿Qué vamos a hacer con las de botín que tenemos?
—Qué sé yo… Dejarlo aquí como otras veces. qué nos lo vamos a llevar hasta que vayamos al Sur. Seiscientos cincuenta en plata es un buen peso cargar con él.
—Bueno, muy bien. Aún podemos acércanos por aquí otro día.
—No, si yo lo que digo es volver por la noche, como hacíamos antes… Es mejor.
—Sí, pero fíjate bien: lo mismo pasa bastante tiempo antes de que se presente una buena ocasión golpe; igual pasa cualquier cosa; el sitio no es muy allá, más vale que lo enterremos, y bien hondo.
—Buena idea —dijo su compañero.
Luego se dirigió al otro extremo de la habitación, se arrodilló, levantó una de las piedras del fondo de la chimenea y sacó una bolsa que tintineaba agradablemente. Quitó de ella veinte o treinta dólares para sí y una cantidad igual para Joe el Indio, y entregó la bolsa a este, que, arrodillado en el rincón, cavaba un hoyo con su cuchillo de caza.
Inmediatamente los muchachos olvidaron todos sus miedos y todas sus penas. Con mirada satisfecha observaban cada movimiento. ¡Qué suerte! ¡El esplendor de la realidad sobrepasaba toda imaginación! Seiscientos dólares era dinero más que suficiente para hacer ricos a media docena de chicos. La búsqueda del tesoro se presentaba bajo los mejores auspicios: nada de preocupaciones buscando un sitio adecuado donde cavar. A cada momento se hacían señas y se daban codazos, gestos elocuentes y fáciles de entender, porque querían decir simplemente: «¡Qué! Y ahora, ¿no te alegras de que estemos aquí?».
El cuchillo de Joe chocó con algo.
—¡Caramba! —dijo.
—¿Qué pasa? —preguntó su compañero.
—Una tabla medio podrida… No, me parece que es un cajón. Ven… échame una mano a ver qué es esto. Bah, déjalo, ya le he hecho un agujero.
Metió la mano y la volvió a sacar:
—Oye, ¡si es dinero!
Los dos hombres examinaron el puñado de monedas. Eran de oro. Los chicos, allá arriba, estaban tan emocionados y tan contentos como los hombres.
El compañero de Joe dijo:
—Esto lo arreglamos en un santiamén. Hay un pico todo mohoso metido en ese rincón, entre la maleza, al otro lado de la chimenea. Lo vi hace un momento.
Corrió y trajo el pico y la pala de los chicos. Joe el Indio cogió el pico, lo observó con detenimiento, meneó la cabeza, farfulló algo entre dientes y luego se puso a usarlo. Pronto tuvieron el cajón desenterrado. No era muy grande; estaba revestido de hierro y había sido muy fuerte antes de que el paso de los años lo hubiera deteriorado. Los hombres se quedaron un rato contemplando el tesoro en gozoso silencio.
—Socio, aquí hay miles de dólares —dijo Joe el Indio.
—Siempre han dicho que esa cuadrilla de Murrel anduvo por aquí un verano —comentó el forastero.
—Lo sé —dijo Joe el Indio—. Y esto lo demuestra, diría yo.
—Ya no necesitas dar ese golpe.
El mestizo frunció el entrecejo. Luego dijo:
—No me conoces. Mejor dicho, no estás de todo en el asunto este. Lo de menos es el robo… Se trata de una venganza —y un brillo de maldad resplandeció en sus ojos—. Tienes que echarme una mano. En cuanto acabemos, ¡hale, a Texas! Vete a casa con tu Nance y tus chavales, y espera a que te avise.
—Bueno… lo que tú digas. ¿Qué hacemos con esto?… ¿Lo volvemos a enterrar?
—Sí. (Arriba, una dicha inmensa). ¡No! ¡Por todos los demonios, no! (Profunda inquietud arriba). Casi me olvido. ¡Ese pico tenía tierra fresca! (Inmediatamente los chicos se pusieron enfermos de terror). ¿Cómo es que había aquí un pico y una pala? ¿Y cómo es que tenían tierra fresca encima? ¿Quién los trajo aquí?… ¿Y dónde están ahora? ¿Has oído a alguien? ¿Has visto a alguien? ¡Qué! No lo vamos a enterrar otra vez que cuando vengan vean la tierra removida. No, por cierto… No, vamos a llevarlo a mi escondrijo.
—¡Hombre, claro! ¡Cómo no se nos ha ocurrido antes! ¿Quieres decir al Número Uno?
—No, al Número Dos, bajo la cruz. El otro sitio no vale… Demasiado conocido.
—De acuerdo. Ya casi es de noche, yo creo que podemos irnos.
Joe el Indio se levantó y fue de ventana en ventana, asomándose con cautela. Al rato dijo:
—¿Quién pudo haber traído aquí esas herramientas? ¿Tú crees que estarán arriba?
Los chicos se quedaron sin aliento. Joe el Indio se llevó la mano al cuchillo, se detuvo un momento, indeciso, y luego se dirigió hacia la escalera. Los muchachos pensaron en el armario, pero se vieron incapaces de moverse. Los pasos subían haciendo crujir las escaleras… Ante el intolerable peligro de la situación los chicos hicieron acopio de todos sus fuerzas… Estaban a punto de saltar hacia el armario, cuando se oyó un estrépito de tablas podridas y Joe el Indio aterrizó en el suelo entre los restos de la escalera desmoronada. Se enderezó, blasfemando, y su compañero le dijo:
—¡Anda, qué más da! Si hay alguien y está ahí arriba, que se quede… a nosotros, ¿qué? Como si quieren bajar de un salto y buscar camorra, ¿quién se lo impide? Dentro de un cuarto de hora habrá oscurecido… y entonces que nos sigan si quieren. Yo estoy dispuesto. mí que los que tiraron esas cosas ahí dentro nos vieron y se creyeron que éramos fantasmas o diablos o cosa por el estilo. Apuesto a que todavía están corriendo por ahí.
Joe refunfuñó un rato; luego convino con su amigo en que debían aprovechar la luz del día que quedaba para arreglar las cosas y marcharse. Poco después salieron cautelosamente de la casa protegidos por la oscuridad del anochecer, que era cada vez más densa, y se fueron hacia el río llevándose su preciada caja.
Tom y Huck se levantaron desfallecidos pero enormemente aliviados y continuaron observándolos a través de las rendijas de las paredes. ¿Que si los siguieron? No, ni pensarlo. Se dieron por contentos con lograr llegar al piso de abajo sin romperse la crisma, y se encaminaron hacia el pueblo atravesando la colina. No hablaban mucho. Bastante tenían con odiarse… Maldecían la hora en que habían dejado allí el pico y la pala. Si no fuera por aquello, Joe el Indio no hubiera sospechado nada. Hubiera escondido la plata con el oro, para dejarlos allí hasta después de la «venganza», y entonces hubiera tenido la desgracia de encontrar que el dinero había desaparecido. ¡Qué mala, pero qué malísima suerte haber dejado las herramientas allí!
Decidieron vigilar al español cuando viniera al pueblo buscando la ocasión de preparar la venganza, y seguirle al «número Dos», donde quiera que estuviese. Entonces se le ocurrió a Tom un espeluznante pensamiento:
—¿Venganza? ¿Y si quiere decir de nosotros, Huck?
—¡Ay, no me lo digas! —dijo Huck, casi desmayándose.
Lo discutieron bien y para cuando llegaron al pueblo habían concluido que probablemente se refería a otra persona… Por lo menos puede que se refiriera solo a Tom, puesto que él era el único que había declarado.
Claro que a Tom no le consolaba nada encontrarse solo ante el peligro. Pensaba que hubiera sido preferible estar acompañado.