Capítulo 21
Capítulo 21
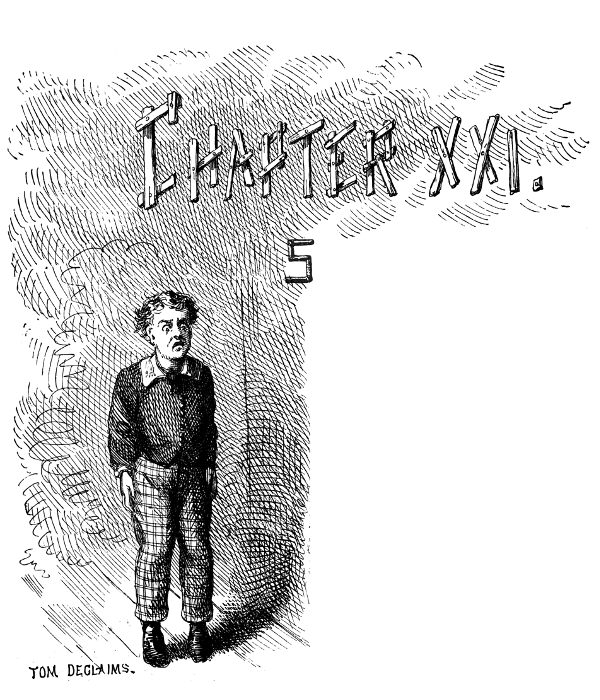
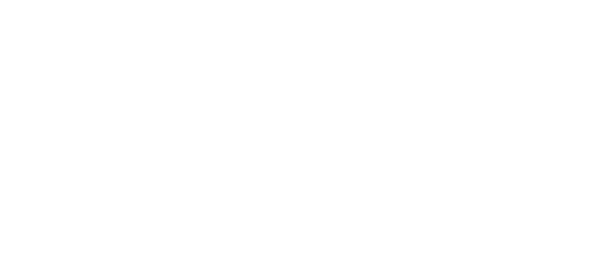
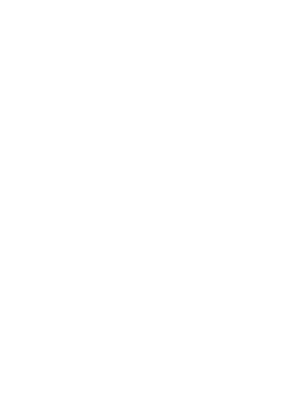
E ACERCABAN las vacaciones. El maestro, severo siempre, estaba cada día más severo y exigente, porque quería que la escuela se luciera en los «exámenes de fin de curso». Por aquellos días la vara y la palmeta apenas descansaban, al menos entre los alumnos más pequeños. Solo los muchachos mayores y las señoritas de dieciocho a veinte años se libraban de los azotes. Además, los azotes del señor Dobbins eran muy vigorosos, porque a pesar de que bajo su peluca tenía una cabeza perfectamente calva y brillante, solo había alcanzado la edad madura y sus músculos no mostraban ninguna señal de debilidad. Según se iba acercando el gran día, le salía a la superficie toda la tiranía que llevaba dentro; parecía recrearse en castigar la menor falta. Resultado de ello era que los chicos más pequeños se pasaban los días llenos de terror y de sufrimiento y las noches conspirando para vengarse. No perdían ninguna oportunidad de hacerle una mala pasada. Pero él siempre les llevaba la delantera. El castigo que seguía a cualquier jugarreta de los chicos era tan duro e impresionante que ellos se retiraban del campo de batalla muy mal parados. Por fin se reunieron y tramaron juntos un plan que prometía ser un éxito deslumbrante. Llamaron al hijo del pintor de rótulos, le hicieron jurar que les guardaría el secreto, le contaron el plan y le pidieron su ayuda. Aquel tenía sus propias razones para colaborar encantado, porque el maestro se hospedaba en su casa y había dado al chico motivos suficientes para odiarle. La mujer del maestro se disponía a pasar unos días en el campo, lo cual facilitaba los planes: el maestro solía prepararse para las grandes ocasiones cogiendo una buena borrachera, y el hijo del pintor de rótulos dijo que en cuanto el dómine estuviera a punto la tarde de los «exámenes», él «se ocuparía del asunto» mientras el maestro dormitaba en su butaca; luego mandaría que le despertaran a la hora precisa, con el tiempo justo de llegar a la escuela.
A su debido tiempo se presentó la ocasión. A las ocho de la tarde la escuela aparecía brillantemente iluminada y adornada con coronas y cadenetas de hojas y flores. El maestro estaba sentado en su gran trono sobre una tarima alta, delante de la pizarra. Parecía algo achispado. Tres filas de bancos a cada lado y seis filas enfrente de él estaban ocupadas por las autoridades del pueblo y los padres de los alumnos. A su izquierda, detrás de las filas de vecinos, habían montado una amplia plataforma sobre la que se sentaban los alumnos que iban a participar en los ejercicios aquella tarde: filas de muchachotes desgarbados; bancos impecables de niñas y jovencitas vestidas de batista y muselina blanca y visiblemente pendientes de sus brazos desnudos, de las antiguas alhajas de sus abuelas, de los trocitos de cinta rosa y azul y de las flores prendidas en su pelo. El resto del local lo llenaban los alumnos que no participaban en el acto.
Los ejercicios empezaron. Un niño pequeñito se levantó y recitó tímidamente: «Quién se iba a suponer que alguien de mi edad, etc.», acompañándose con gestos penosamente exactos y espasmódicos, semejantes a lo que podía haber hecho una máquina, suponiendo que la máquina se encontrara algo descompuesta. Pero consiguió salir sano y salvo de la prueba, aunque asustadísimo, y recibió un fuerte aplauso cuando hizo una mecánica reverencia y se retiró.
Una niña pequeña con cara de mucha vergüenza balbuceó: «María tenía un corderito, etc.», hizo una reverencia que inspiraba compasión, recibió su recompensa de aplausos y se sentó, toda ruborizada y feliz.
Tom Sawyer se adelantó con mucho aplomo y atacó estos versos tan sublimes e imperecederos: «Dadme la libertad o si no dadme la muerte» con gran ardor y gesticulando frenéticamente, pero se atascó al llegar a la mitad. Un horrible miedo al público hizo presa en él, le empezaron a temblar las piernas y estuvo a punto de atragantarse. La verdad es que contaba con la simpatía del público… pero todo el mundo guardaba silencio, y esto era aún peor que la simpatía. Para colmo de males, el maestro frunció el ceño. Tom luchó un poco y luego se retiró, totalmente derrotado. Se insinuó un débil conato de aplauso, que no tuvo eco.
Siguió «El muchacho se quedó en la cubierta en llamas», y luego «Desplomóse el asirio» y otras joyas del arte de la declamación. Después hubo ejercicios de lectura y una batalla de ortografía. La escasa clase de latín intervino muy lucidamente. Estaba a punto de empezar la atracción especial de la tarde: las «composiciones» originales de las señoritas. Una por una se fueron adelantando hasta el borde de la tarima; carraspeaban, levantaban el manuscrito (atado con una delicada cinta) y comenzaban a leer, prestando especial atención a la «entonación» y a la puntuación. Los temas eran los mismos que, en ocasiones semejantes, habían ilustrado antes que ellas sus madres, sus abuelas y, sin duda, todos sus antepasados del género femenino hasta la época de las Cruzadas. Un tema era «La amistad»; otros, «Recuerdos de otros tiempos», «La religión en la historia», «El mundo de los sueños», «Las ventajas de la cultura», «Distintas formas de gobierno político, comparadas y contrastadas», «Melancolía», «El amor filial», «Los anhelos del corazón»,
Lo que prevalecía en todas estas composiciones era, por un lado, una melancolía cultivada y fomentada, por otro, un chorro opulento y arrollador de «palabras finas», además de una tendencia a meter con calzador palabras y frases especialmente estimadas hasta que acababan por carecer de sentido; y, para colmo, una peculiaridad que indefectiblemente las marcaba y desfiguraba era la intolerable e inevitable moraleja que coleaba lastimosamente al final de cada una de las composiciones. Cualquiera que fuese el tema, todo el mundo se empeñaba en devanarse los sesos hasta darle la vuelta al mismo, de modo que adquiriera algún matiz edificante para la gente religiosa y de buenas costumbres. La notoria insinceridad de estas moralejas no era suficiente para desterrar esta moda de las escuelas; todavía hoy no se ha perdido y quién sabe si perdurará mientras exista el mundo. No hay una escuela en todo nuestro país en la que las señoritas no se sientan obligadas a concluir sus composiciones con una moraleja, y con toda seguridad el sermón de la chica más frívola y menos religiosa de la escuela siempre es el más largo y el más inflexiblemente piadoso. Pero basta ya de divagaciones. La verdad lisa y llana siempre resulta desagradable.
Volvamos a los «exámenes». La primera composición que se leyó fue una titulada «¿Así que esto es la Vida?». Quizá el lector pueda aguantar un fragmento de ella:
En todos los estados de la vida ¡con qué placenteras emociones espera la mente joven alguna anticipada escena de regocijo! La imaginación traza afanosa alegres cuadros de color de rosa. En su fantasía, la voluptuosa esclava de la moda se imagina entre la festiva multitud «observada por todos los observadores». Su figura graciosa, ataviada con níveas vestiduras, vuela girando por los laberintos del baile gozoso; sus ojos son los más brillantes, su paso, el más ligero de la alegre reunión.
En tan deliciosas fantasías, el tiempo se desliza veloz y llega el ansiado momento de penetrar en el elíseo universo de sus hermosos ensueños. ¡Qué semejante a los cuentos de hadas aparece todo ante su visión encantada! Cada nueva escena es más encantadora que la última. Pero al cabo se percata de que, bajo esta apariencia agradable, todo es vanidad: la adulación, que otrora cautivaba su alma, raspa ahora ásperamente en su oído; el salón de baile ha perdido sus atractivos y, con la salud arruinada y el corazón amargado, se aleja convencida de que los placeres de este mundo no bastan para satisfacer los anhelos del alma.
Y así sucesivamente. De vez en cuando, durante la lectura se oía un murmullo de aprobación, acompañado por exclamaciones en voz baja de «¡Qué encanto!», «¡Qué elocuente!», «¡Qué verdades dice!». Y, si el asunto concluía con una moraleja especialmente conmovedora, los asistentes aplaudían con entusiasmo.
Luego se levantó una muchacha delgada y melancólica, cuya cara tenía la «interesante» palidez producto de un exceso de píldoras y malas digestiones, y leyó un «poema». Para muestra bastan unas estrofas:
U M A
¡Adiós, adiós, oh Alabama! ¡Mucho te quiero yo!
¡Pero voy a abandonarte una corta temporada!
¡Tristes pensamientos, sí, dilatan mi corazón,
y ardientes recuerdos bruman mi frente acongojada!
Porque he estado paseando por tus bosques floridos;
he vagado con mi libro cerca del río Tallapoosa;
también las aguas guerreras del Tallassee he oído,
y he perseguido la aurora a las orillas del Coosa.
Pero no me da vergüenza que pene mi corazón,
ni me pongo colorada por mirar atrás, llorando;
no es una tierra extranjera la que ahora dejo yo,
ni extranjeros son aquellos por quienes voy suspirando.
Tenía yo en este Estado mi hogar, mi gozo y juguete,
pero abandono sus valles, sus torres huyen de mí;
¡y fríos estarán mis ojos, mi corazón y mi ,
cuando, ¡oh, querida Alabama!, te miren fríos a ti!
Había poca gente allí que supiera el significado de , pero el poema resultó muy satisfactorio.
Luego apareció una señorita morena, de ojos y pelo negros, que hizo una pausa impresionante, adoptó una expresión trágica y empezó a leer en un tono rítmico y solemne:
U
Oscura y tempestuosa era la noche. Alrededor del trono en las alturas ni una estrella titilaba; pero las profundas entonaciones de los truenos violentos vibraban incesantes en el oído; mientras los relámpagos terroríficos se recreaban enojados por las cámaras nubosas del cielo, ¡y parecían desdeñar el poder ejercido sobre su terror por el ilustre Franklin! Aun los vientos furiosos salían unánimemente de sus místicos hogares y soplaban sus ráfagas violentas como para aumentar con su ayuda la ferocidad de la escena.
En una hora como esta, tan oscura, tan negra, todo mi espíritu ansiaba hallar alguna simpatía humana; sin embargo, en vez de ella:
Mi más cara amiga, mi consejera, mi guía y consolación,
mi gozo en la pena, segunda dicha en el gozo, a mi lado apareció.
Se movía como uno de esos luminosos seres imaginados en los paseos soleados del Edén por la fantasía de los jóvenes y los románticos, una reina de la belleza sin más adornos que su propia hermosura trascendental. Tan suave era su paso que no hacía ni un ruido y, a no ser por el estremecimiento mágico impartido por su toque afable, hubiera pasado inadvertida, no buscada. Una extraña tristeza se posaba sobre sus facciones como lágrimas heladas sobre el manto de diciembre, mientras señalaba a las fuerzas de la Naturaleza en pugna, y me pidió que contemplara los dos seres recién aparecidos.
Esta pesadilla ocupaba unos diez folios de manuscrito y terminaba con una moraleja tan carente de esperanza para los que no eran presbiterianos, que ganó el primer premio. Se consideró que la composición era la obra más excelente de la tarde. El alcalde de la aldea, al entregar el premio a la autora, hizo un caluroso discurso en el que dijo que era la cosa más «elocuente» que jamás había escuchado y que el mismo Daniel Webster hubiera estado orgulloso de ella.
Se puede añadir, de paso, que la cantidad de composiciones en las que se abusaba de la palabra «bello» y se hacía referencia a la experiencia humana como «el libro de la vida», alcanzaba su promedio acostumbrado.
Entonces el maestro, tan achispado que casi resultaba afable, corrió a un lado su sillón, se volvió de espaldas al público y empezó a dibujar un mapa de América en la pizarra, para hacer ejercicios con la clase de geografía. Pero le salió una lamentable chapuza, porque le temblaba la mano, y por toda el aula se oyó una ahogada ola de risitas. Se dio cuenta de que estaba mal y se dispuso a enmendarlo. Con la esponja borró unas líneas y las volvió a trazar, pero solo consiguió deformarlas más que antes, y las risitas aumentaron. Entonces puso gran empeño en la tarea, como si estuviera resuelto a no dejarse vencer por el regocijo general. Sentía todos los ojos fijos en él; le parecía que iba logrando su propósito y, sin embargo, no cesaban las risitas; incluso aumentaban sin lugar a dudas. Y con mucha razón. Encima del aula había una guardilla, a la que se llegaba por una claraboya o trampilla que quedaba justo encima de la cabeza del maestro, y por aquella trampilla iba bajando un gato, colgado de una cuerda atada alrededor de sus patas traseras; le habían amarrado un trapo alrededor de la cabeza para que no maullara; el animalillo bajaba lentamente, arqueando el lomo y arañando la cuerda, y luego se revolvió hacia abajo, dando zarpazos al aire intangible. Las risitas se intensificaban por momento… El gato estaba a quince centímetros de la cabeza del absorto maestro… y seguía bajando, bajando, bajando, hasta que enganchó desesperadamente la peluca y se agarró a ella, e inmediatamente lo izaron hacia la guardilla y desapareció, llevándose el trofeo de la peluca entre sus patas. ¡Y cómo resplandecía la calva cabeza del maestro!… ¡Porque el hijo del pintor de rótulos se la había dorado toda con purpurina!
Aquello puso fin al acto. Los muchachos habían conseguido su venganza. Empezaban las vacaciones.