Capítulo 12
Capítulo 12
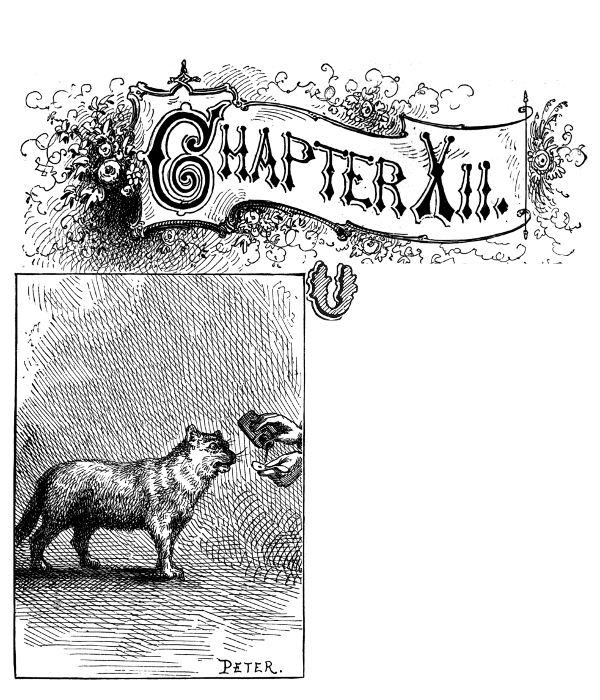
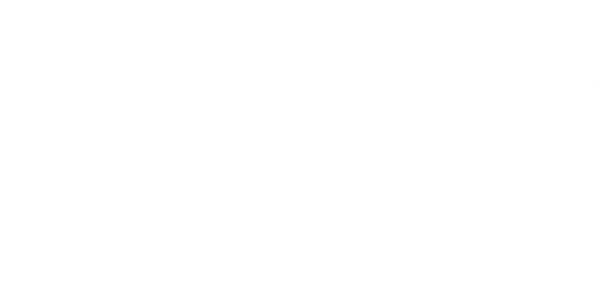
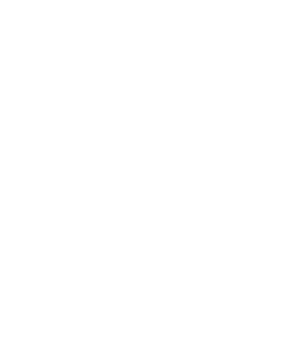
NA de las razones por la cual la mente de Tom se apartó de su angustia secreta es porque había encontrado otro motivo profundo de preocupación. Becky Thatcher había dejado de asistir a la escuela. Tom llevaba varios días luchando con su orgullo, intentando en vano «que su recuerdo se lo llevara el viento». Empezó a encontrarse dando vueltas alrededor de la casa del padre de Becky, por las noches, sintiéndose muy desgraciado. Ella estaba enferma. ¡Y si muriera! Solo de pensarlo Tom se sentía enloquecer. Ya no le interesaba la guerra, ni siquiera la piratería. Se había esfumado el encanto de la vida; solo quedaban los pesares. Guardó su aro, y también su bate; ya no encontraba alegría en ellos. Su tía estaba preocupada. Y empezó a probar toda clase de medicamentos para curarle. Era ella una de esas personas maniáticas de los productos farmacéuticos y de todos los recursos de última moda para producir salud o remendarla. Era una experimentadora empedernida de estas cosas. En cuanto salía alguna novedad en este ramo, en seguida sentía ansias febriles de probarlo, no en ella misma, porque nunca estaba enferma, sino en cualquier otra persona que tuviera a mano. Estaba suscrita a todas las publicaciones sobre «salud» y fraudes frenológicos, y la solemne ignorancia que exhalaban todas ellas le era tan necesaria como el aire que respiraba. Todas las «paparruchas» que contenían sobre la ventilación, sobre cómo acostarse y cómo levantarse, qué comer y qué beber, cuánto ejercicio le convenía a uno, qué actitud mental mantener y qué tipo de ropa llevar, todo esto era el evangelio para ella, y nunca se percató de que habitualmente los ejemplares del mes en curso daban al traste con todo lo que habían recomendado el mes anterior. Era inocente y honrada a carta cabal y por eso resultaba una víctima fácil. Hacía acopio de periódicos de charlatanes y de medicamentos curanderiles y, así armada ante la muerte, salía montada en su caballo bayo, por decirlo en expresión metafórica, y «el infierno la seguía». Pero ella nunca llegó a sospechar que no era ni un ángel de salvación ni el bálsamo de Judea disfrazado para sus dolientes vecinos.
El tratamiento con baños estaba de moda entonces, y el estado abatido de Tom supuso una suerte inesperada para ella. Cada mañana, en cuanto amanecía, le sacaba fuera, le hacía ponerse de pie en la leñera y le inundaba con un diluvio de agua fría; luego le frotaba con una toalla áspera como una lima, y eso le reanimaba; luego le envolvía en una sábana mojada y le metía debajo de las mantas para que sudara hasta que el alma le quedara limpia y «las manchas amarillas del alma le salieran por los poros», como decía Tom.
Pero con todo y con eso el muchacho estaba cada día más melancólico, pálido y desanimado. La tía Polly añadió entonces baños calientes, baños de asiento, duchas y zambullidas. Y el muchacho siguió tan melancólico como un coche fúnebre. Así que ella empezó a reforzar los baños con una sobria dieta a base de gachas de avena y con cataplasmas de mostaza. Calculaba la capacidad de Tom como lo hubiera hecho con una jarra, y todos los días le rellenaba con curalotodos de charlatanes.
Para aquel entonces Tom aceptaba estoicamente cualquier empeño. Esta fase llenó de consternación el corazón de la anciana. Había que romper aquella indiferencia a toda costa. Entonces oyó hablar por primera vez del Matadolores. En seguida pidió varios frascos. Probó un sorbo y se emocionó. Aquello era fuego puro en forma líquida. Abandonó el tratamiento de baños y todo lo demás y cifró todas sus esperanzas en el Matadolores. Le dio una cucharada a Tom y esperó el resultado con profunda ansiedad. Inmediatamente desaparecieron todas sus penas y su alma volvió a hallar la paz, porque aquella «indiferencia» se había roto. El muchacho no hubiera reaccionado más enérgica y desaforadamente si le hubieran prendido fuego debajo de los pies.
Tom llegó a la conclusión de que era hora de espabilarse; puede que aquella vida fuera bastante romántica, teniendo en cuenta su infortunio, pero acababa por dejar poco lugar para los sentimientos y tantos sobresaltos terminarían por trastornarle. Así que estudió varios planes para hallar alivio a su mal, y por fin adoptó el de simular que le gustaba el Matadolores. Lo pedía con tanta frecuencia que resultaba latoso, y su tía acabó por decirle que fuera a tomarlo él solo y la dejara en paz. Si se hubiera tratado de Sid, la buena señora no hubiera sentido ningún recelo, pero como era Tom, vigilaba el frasco a escondidas. Encontró que la medicina sí que disminuía, pero no se le ocurrió pensar que el muchacho se dedicaba a restablecer la salud de una rendija que había en el piso del cuarto de estar.
Un día se hallaba Tom en el acto de suministrar la dosis a la rendija cuando el gato amarillo de su tía pasó por allí, ronroneando; se quedó mirando glotonamente la cuchara, como rogando que le dejara probarlo. Tom le dijo:
—Mira bien lo que haces antes de pedirlo, Peter.
Pero Peter indicó que sí lo quería.
—Tú verás si estás seguro.
Peter estaba seguro.
—Bueno, ya que lo has pedido, te lo voy a dar, porque yo no tengo nada de roñoso; pero como no te guste, apechuga con las consecuencias.
Peter estaba conforme. Así que Tom le abrió la boca y vertió dentro el Matadolores. Peter pegó un salto de un par de metros en el aire y luego lanzó un grito de guerra y se echó a correr, dando vueltas y más vueltas por el cuarto; tropezó con los muebles, volcó los tiestos e hizo todo tipo de estragos. Luego, de pie sobre las patas traseras, se puso a bailotear de un lado para otro, enloquecido de alegría, con la cabeza ladeada sobre el hombro y con voz que proclamaba su insaciable felicidad. Luego se echó otra vez a correr por la casa, sembrando tras sí el caos y la destrucción. La tía Polly llegó a tiempo de verle dar unas cuantas volteretas dobles, lanzar un poderoso hurra final y salir volando por la ventana abierta, arrastrando los tiestos consigo. La anciana se quedó petrificada de asombro, mirando escrutadoramente por encima de las gafas; Tom estaba tumbado en el suelo, muerto de risa.
—Tom, ¿qué demonios le pasa al gato?
—No lo sé, tía —dijo jadeando el muchacho.
—Pues nunca he visto una cosa semejante. ¿Qué fue lo que le hizo comportarse así?
—De veras que no lo sé, tía Polly; los gatos siempre se comportan así cuando lo están pasando bien.
—Conque eso hacen, ¿eh? —había algo en su tono que escamó a Tom.
—Sí, señora, eso es, creo que sí.
—¿Lo crees?
—Sí, señora.
La anciana empezó a agacharse y Tom la observaba con un interés acentuado por la ansiedad. Demasiado tarde se percató el chico del «rumbo» que llevaba ella. Por debajo del cubrecama asomaba el mango de la cuchara delatora. La tía Polly la recogió y la levantó. Tom se encogió un poco y bajó la mirada. La tía Polly lo agarró por donde solía —es decir, por la oreja— y le descargó en la cabeza un buen golpe con el dedal.
—Y ahora, dime por qué has hecho eso con el pobre animal.
—Lo hice porque me dio lástima… Como él no tiene tía…
—¡Que no tiene tía! ¡Serás majadero! ¿Y eso qué tiene que ver?
—¡Huy, muchísimo! Porque si hubiera tenido tía, ¡ella misma lo hubiera abrasado! ¡Le hubiera achicharrado las entrañas sin más contemplaciones que si se tratara de un ser humano!
La tía Polly sintió una repentina punzada de remordimiento. Aquello le hacía ver la cuestión desde otro punto de vista; lo que resultaba cruel para un gato podría también ser cruel para un muchacho. Empezó a ablandarse; lo sentía mucho. Se le humedecieron los ojos, puso la mano en la cabeza de Tom y dijo con dulzura:
—Lo hice con las mejores intenciones, Tom… Y además, Tom, creo que te ha hecho bien, hijo.
Tom levantó los ojos a su cara con un imperceptible destello de malicia en medio de su seriedad.
—Yo sé que tenías las mejores intenciones, tiíta, y yo también las tenía con Peter. Le hizo bien a él también. Nunca le he visto tan animado desde hace…
—Bueno, lárgate, Tom, antes de que vuelva a perder los estribos. Y procura portarte bien de una vez, para no tener que tomar más medicina.
Tom llegó a la escuela antes de la hora. Todo el mundo se dio cuenta de que semejante anomalía venía repitiéndose todos los días de un tiempo a esta parte. Y luego, como ya era costumbre, se quedaba a la puerta del patio de recreo en vez de entrar a jugar con sus compañeros. Decía que estaba enfermo, y la verdad es que lo parecía. Trataba de aparentar que miraba hacia todas partes menos a donde miraba de veras, o sea, hacia el camino. Al rato apareció a lo lejos Jeff Thatcher, y a Tom se le iluminó la cara; siguió mirando un momento y luego se volvió tristemente. Cuando Jeff se acercó, Tom se dirigió a él y, entre unas cosas y otras, le lanzó algunas «indirectas» sobre Becky, pero el atolondrado chico no acaba de morder el anzuelo. Tom seguía atento y expectante en cuanto aparecía un vestidito retozón, y se ponía a odiar a la que lo llevaba tan pronto como veía que no era ella. Por fin, los vestiditos dejaron de aparecer y él cayó en profunda melancolía; entró en la escuela vacía y se sentó a sufrir. Entonces cruzó el portalón del patio otro vestidito y el corazón de Tom dio un gran brinco. Tom salió inmediatamente y se puso a «hacer el indio», a chillar, a reírse, a perseguir a los chicos, a saltar por encima de la cerca, a riesgo de matarse o de romperse cualquier cosa… en fin, a hacer todas las heroicidades que se le ocurrían, mirando al mismo tiempo con el rabillo del ojo a ver si Becky Thatcher le observaba. Pero al parecer, ella ni se enteraba de todo eso, y no le miró. ¿Sería posible que no se diera cuenta de que él estaba allí? Tom trasladó sus hazañas hasta la inmediata vecindad de Becky; vino dando gritos de guerra, agarró la gorra de un chico, la tiró al tejado de la escuela, se abrió paso entre un grupo de muchachos, tumbándoles por todas partes, y él mismo se cayó de bruces delante de Becky y casi la tira… ella se volvió despectivamente y él le oyó decir:
—¡Uf! Algunas personas se creen muy listas… ¡Siempre dándose importancia!
A Tom le ardían las mejillas. Se calmó y se largó de allí con las orejas gachas y el rabo entre las piernas.