Capítulo 6
Capítulo 6
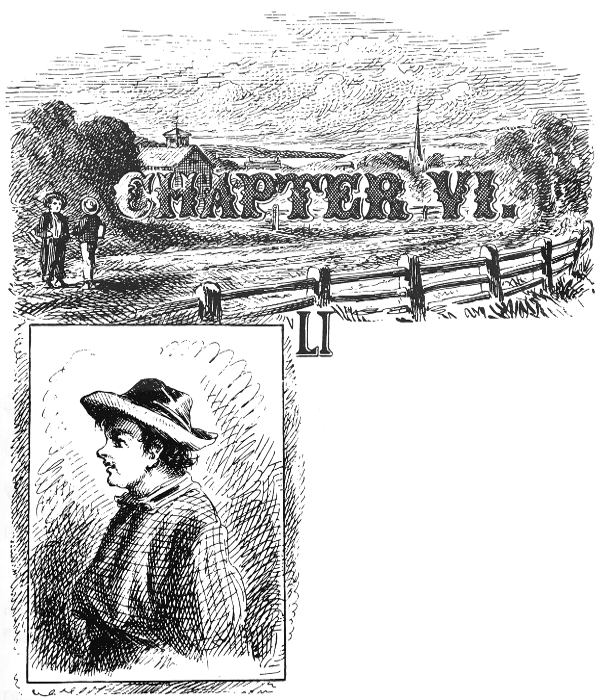
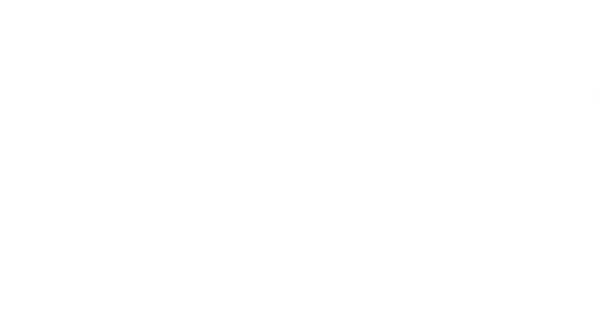
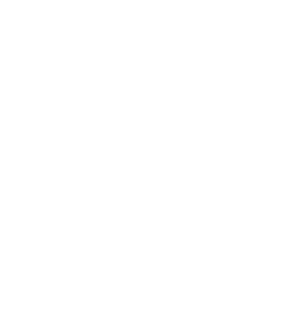
EGÓ el lunes por la mañana y Tom se sintió tristísimo. El lunes por la mañana siempre le pasaba lo mismo… porque empezaba otra semana de lento sufrimiento en la escuela. Normalmente empezaba ese día deseando que no hubieran existido días de fiesta intermedios, pues el retorno al cautiverio y las cadenas resultaba así mucho más odioso.
Tom se quedó echado, pensando. Al rato se le ocurrió que le gustaría estar enfermo, en cuyo caso podría quedarse en casa y no asistir a la escuela. Se vislumbraba una pequeña posibilidad. Pasó revista a su organismo. No encontró ninguna enfermedad, así que volvió a revisarlo. Entonces creyó detectar síntomas de cólico y se puso a alentarlos con bastante esperanza. Pero pronto se debilitaron y al rato desaparecieron por completo. Siguió cavilando. De repente descubrió una cosa: uno de los dientes superiores se le movía. ¡Qué suerte! Estaba a punto de empezar a quejarse, como «punto de arranque» según lo llamaba él, cuando se le ocurrió que si se presentaba ante el tribunal con aquel argumento, su tía se lo sacaría y le haría daño. Así que decidió guardar el diente en reserva por el momento y buscar otra cosa. Durante un rato no se le ocurrió nada, pero luego se acordó de haber oído al médico hablar de algo que había obligado a un paciente a quedarse en cama durante dos o tres semanas, con riesgo de perder un dedo de la mano. Así que el muchacho, muy entusiasmado, sacó su dedo malo de debajo de la sábana y se puso a inspeccionarlo. Pero entonces se percató de que ignoraba los supuestos síntomas. Sin embargo, le pareció que valía la pena intentarlo, así que se puso a quejarse con bastantes energías.
Pero Sid siguió profundamente dormido.
Tom se quejó en voz más alta, imaginando que empezaba a sentir dolor en el dedo del pie.
Sin resultado por parte de Sid.
Tom ya estaba sin aliento con tantos esfuerzos. Descansó un rato y luego respiró hondo y lanzó una serie de gemidos admirables.
Sid siguió roncando.
Tom estaba fuera de quicio. Gritó: «¡Sid, Sid!», y le sacudió. El procedimiento resultó eficaz, y Tom empezó a quejarse de nuevo. Sid bostezó, se estiró y se incorporó con un resoplido; apoyado en un codo se quedó mirando fijamente a Tom. Este siguió quejándose. Sid dijo:
—¡Tom! ¡Oye, Tom!
No le contestó.
—¡Oye, Tom! ¡Tom! ¿Qué te pasa, Tom? —y le sacudió y le miró la cara ansiosamente.
Tom gimoteó:
—Oh, no hagas eso, Sid. No me muevas.
—¿Pues qué te pasa, Tom? Voy a llamar a la tía.
—No… no te preocupes. Ya se me pasará, seguramente. No llames a nadie.
—¡Pero tengo que hacerlo! No te quejes tanto, Tom, es horrible. ¿Cuánto rato llevas así?
—Horas. ¡Ay! No te muevas tanto, Sid, me vas a matar.
—Tom, ¿por qué no me despertaste antes? ¡Anda, Tom, no te pongas así! Se me pone la carne de gallina de oírte. Tom, ¿qué es lo que tienes?
—Te lo perdono todo, Sid. (Quejido). Todo lo que me has hecho. Cuando ya no esté…
—Ay, Tom, ¿no te estarás muriendo, eh? No, Tom…, oye, no te vayas a morir. A lo mejor…
—Los perdono a todos, Sid. (Quejido). Díselo, Sid. Y, Sid, dale mi marco de ventana y mi gatito tuerto a esa chica forastera que ha venido al pueblo, y dile…
Pero Sid había cogido su ropa y se había ido. Tom sufría de veras, gracias al estupendo funcionamiento de su imaginación, y por eso sus quejidos habían cobrado un tono de autenticidad.
Sid bajó volando las escaleras y dijo:
—¡Ay, tía Polly, ven! ¡Tom está muriéndose!
—¡Muriéndose!
—Sí, tía. ¡Corre, date prisa!
—¡Tonterías! ¡No lo creo!
Sin embargo subió corriendo las escaleras, con Sid y Mary pisándole los talones. Y se puso pálida, además, y le temblaban los labios. Cuando llegó junto a la cama dijo, casi sin aliento:
—¡Eh, Tom!, ¿qué te pasa?
—Ay, tía, tengo…
—¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, hijo?
—Ay, tía, es el dedo malo, ¡tengo la gangrena!
La anciana se dejó caer en una silla y rio un poco, y luego lloró un poco, y luego hizo las dos cosas a la vez. Con ello se quedó muy aliviada y dijo:
—Tom, qué susto me has dado. Anda, déjate de tonterías y sal de la cama.
Los quejidos cesaron y el dolor desapareció del dedo. El muchacho se sentía un poco ridículo y dijo:
—Tía Polly, parecía la gangrena, y me dolía tanto que no me importaba nada lo del diente.
—Así que el diente, ¿eh? ¿Qué pasa con el diente?
—Tengo uno que se me mueve y me duele una barbaridad.
—Ya, ya. No empieces otra vez con los quejidos. Abre la boca. Bueno, es verdad, tienes uno que se te mueve, pero no te vas a morir por eso. Mary, tráeme un hilo de seda y una brasa de la cocina.
Tom dijo:
—Ay, por favor, tía, no me lo saques. Ya no me duele. Que me muera, si es mentira. Por favor, no lo hagas, tía. No quiero faltar a la escuela.
—Ah, no, ¿verdad? ¿Así que armaste todo este lío porque pensabas que te dejaría quedarte en casa para ir a pescar? Tom, Tom, te quiero tanto, y parece que te empeñas en romperme el corazón con tus disparates.
Ya estaba listo el equipo para la extracción dental. La anciana ató un cabo del hilo de seda al diente de Tom con un nudo corredizo y ató el otro extremo al barrote de la cama. Entonces cogió la brasa y se la acercó a la cara del muchacho. Al momento, el diente colgaba balanceándose del barrote de la cama.
Pero todas las desgracias tienen sus compensaciones. Cuando después del desayuno Tom se dirigía hacia la escuela, despertó a su paso la envidia de todos los muchachos porque la mella que tenía en la fila superior de dientes le permitía escupir de un modo nuevo y admirable. Reunió tras él una buena comitiva de chicos a quienes les interesaba la exhibición, y uno, que se había hecho un corte en el dedo y que hasta entonces había sido el centro de atracción y homenaje, se encontró de repente sin un solo seguidor y privado de su gloria. Como estaba dolido dijo, con un desdén que en realidad no sentía, que eso de escupir como Tom Sawyer lo hacía cualquiera; pero otro muchacho le respondió: «¡No están maduras!» y se alejó cual héroe desarmado.
Poco después Tom se encontró con el paria juvenil de la aldea, Huckleberry Finn, hijo del borracho del pueblo. A Huckleberry lo odiaban cordialmente y lo temían todas las madres del pueblo porque vivía sin trabajo y sin ley, y era vulgar y malo, y porque todos los chicos le admiraban tanto y gozaban de su compañía prohibida y deseaban atreverse a ser como él. Tom era como los otros muchachos respetables; como todos ellos envidiaba en Huckleberry su llamativa condición de proscrito, y tenía terminantemente prohibido jugar con él. Así que jugaba con él en cuanto tenía la menor oportunidad. Huckleberry siempre iba vestido con ropa vieja de hombre, que florecía y ondulaba en jirones y flecos perennes. Su sombrero era una enorme ruina a la que habían arrancado del ala una media luna; su chaqueta, cuando la llevaba, le colgaba casi hasta los talones y tenía los botones de la espalda muy abajo; un solo tirante le sujetaba los pantalones y el fondo de estos le colgaba como una bolsa vacía; las perneras deshilachadas se arrastraban por el polvo cuando no las llevaba remangadas.
Huckleberry iba de acá para allá a su antojo. Dormía en el quicio de cualquier puerta cuando hacía buen tiempo y en toneles vacíos cuando llovía; no tenía que ir a la escuela ni a la iglesia, ni llamar a nadie amo, ni obedecer a nadie; podía ir a pescar o a nadar cuando y donde quería y quedarse todo el tiempo que le conviniera; nadie le prohibía pelearse; podía acostarse a la hora que le daba la gana; siempre era el primer chico que iba descalzo en primavera y el último en ponerse zapatos en otoño; nunca tenía que lavarse ni ponerse ropa limpia, y sabía decir unas palabrotas sensacionales. Resumiendo: que aquel muchacho poseía todo lo que tiene valor en la vida. Al menos eso era lo que opinaban todos los muchachos respetables, limitados y acosados de San Petersburgo.
Tom saludó al romántico vagabundo:
—¡Hola, Huckleberry!
—Hola, tú, a ver si te gusta.
—¿Qué llevas ahí?
—Un gato muerto.
—Déjame verlo, Huck. ¡Jolín, qué tieso está! ¿De dónde lo has sacado?
—Se lo compré a un chico.
—¿Cuánto le diste por él?
—Un vale azul y una vejiga que cogí en el matadero.
—¿De dónde sacaste el vale azul?
—Se le compré a Ben Rogers hace dos semanas, por el palo de un aro.
—Oye… ¿para qué valen los gatos muertos, Huck?
—¿ qué? Pues quitar verrugas.
—¡No me digas! ¿Es verdad? Yo sé otra cosa mejor.
—¡A que no! ¿El qué?
—Pues, agua de yesca.
—¡Agua de yesca! Yo no daría tres pitos por el agua de yesca.
—Conque no, ¿eh? ¿Lo has probado alguna vez?
—Pues no. Pero Bob Tanner, sí.
—¿Quién te lo ha dicho?
— que lo sepas: él se lo contó a Jeff Thatcher, y Jeff se lo contó a Johnny Baker. Y Johnny se lo dijo a Jim Hollis, y Jim se lo contó a Ben Rogers, y Ben se lo contó a un negro, y el negro me lo contó a mí. O sea que…
—Bueno, ¿y qué? Todos mienten. Por lo menos, todos menos el negro. A él no le conozco. Pero nunca he visto a un negro que no mintiera. ¡Bah! Anda, Huck, cuéntame lo que hizo Bob Tanner.
—Pues cogió y metió la mano en un tocón podrido de un árbol donde había agua de lluvia.
—¿Era de día?
—Pues claro.
—¿Con la cara mirando al tocón?
—Sí. Bueno, me parece que sí.
—¿Y dijo alguna cosa?
—Creo que no. No sé.
—¡Anda! ¡Mira que es una manera bien tonta de irse a curar verrugas con agua de yesca! Pues así no vale para nada. Tienes que meterte completamente solo en medio del bosque, donde sepas que hay un tocón con agua estancada, y justo a medianoche te acercas al tocón de espaldas y metes la mano y dices:
Grano de cebada, grano de cebada, torta de maíz harás.
Agua de yesca, agua de yesca, las verrugas quitarás.
Y luego das muy de prisa once pasos, con los ojos cerrados, y entonces das tres vueltas sobre los talones y te vas a casa sin hablar con nadie. Porque si hablas se rompe el hechizo.
—Bueno, no está mal; pero no es como lo hizo Bob Tanner.
—No, señor, claro que no, porque es el chico con más verrugas del pueblo; no tendría ni una verruga si supiera quitarlas con agua de yesca. Yo me he quitado miles de verrugas de las manos de esa manera, Huck. Juego tanto con ranas que siempre me salen muchas. A veces me las quito con una habichuela.
—Sí, lo de la habichuela funciona. Yo lo he .
—¿De veras? ¿Cómo lo haces tú?
—Coges y partes la habichuela y te pinchas la verruga para que sangre, y entonces pones la sangre en un trozo de la habichuela y vas y cavas un agujero y lo entierras a medianoche en el cruce de caminos cuando no haya luna, y luego quemas el resto de la habichuela y entonces te das cuenta de que el trozo que tiene la sangre se pone a tirar, mucho mucho, llevarse la otra mitad, y así la sangre chupa la verruga, y al poco rato se te cae.
—Sí, eso es, Huck… justo; aunque es mejor decir cuando lo entierras: «¡Abajo habichuela, afuera verruga; no vengas más a molestarme!». Así es como lo hace Joe Harper, y él ha llegado casi hasta Constantinopla y ha viajado mucho. Pero, oye… ¿cómo las curas con gatos muertos?
—Pues coges al gato y vas y te metes en el cementerio a eso de medianoche cuando acaban de enterrar a algún pecador, y a medianoche viene un diablo, o dos o tres, solo que no los ves, nada más que oyes algo así como el viento o a lo mejor hasta les oves hablar, y cuando se llevan al tío ese, tú les tiras el gato y dices: «Diablo, sigue al cadáver; gato, sigue al diablo; verrugas, seguir al gato, ¡largaros de aquí!». Y así se te quitan todas las verrugas.
—Pues no está mal. ¿Lo has probado, Huck?
—No, pero la vieja tía Hopkins me lo contó.
—Bueno, pues entonces seguro que es verdad. Porque dicen que es bruja.
—¡Cómo te lo diría! Ya lo creo que es bruja. Embrujó a papá. Por lo menos eso dice él. Un día iba tan tranquilo y se dio cuenta de que le estaba embrujando; así que cogió una piedra y si no se larga la mata allí mismo. Pues fíjate, esa misma noche se cayó de un cobertizo donde estaba echado, borracho, y se rompió el brazo.
—¡Jolín! ¿Y cómo se enteró de que le estaba embrujando?
—¡Hombre! Papá se entera muy fácil. Papá dice que cuando alguien te mira muy fijo es que te están embrujando. Sobre todo si chismorrean entre dientes, porque entonces es que están diciendo el padrenuestro al revés.
—Oye, Hucky, ¿cuándo vas a probar con el gato?
—Esta noche. Creo que vendrán esta noche a llevarse al viejo Hoss Williams.
—Pero si lo enterraron el sábado. ¿No se lo habrán llevado el sábado por la noche?
—¡Qué dices! ¿O es que van a hacer brujerías antes de medianoche? Y luego ya es domingo. Los diablos no andan sueltos por ahí los domingos, digo yo.
—Claro. No se me había ocurrido. ¿Me dejas ir contigo?
—Claro que sí… si no tienes miedo.
—¡Miedo! ¡Qué va! ¿Maullarás?
—Bueno, pero contéstame en cuanto puedas. La última vez me tuviste allí maullando hasta que el viejo Hays empezó a tirarme piedras y dijo: «¡Maldito gato!», y por eso le rompí la ventana con un ladrillo… pero no te chives.
—Descuida. Aquella noche no pude maullar porque la tía no me perdía de vista, pero ya verás como esta vez sí. Oye… ¿qué llevas ahí?
—Nada, una garrapata.
—¿De dónde la has ?
—Del bosque.
—¿Qué pides por ella?
—No sé. No quiero venderla.
—¡Bah! De todas maneras es muy pequeñaja.
—¡Claro! Como no es tuya… Pues a mí me gusta y me parece una garrapata estupenda.
—Anda ya, con la de ellas que hay. Si me da la gana, tengo yo mil.
—¿Ah, sí? ¿Y por qué no las tienes? Porque sabes muy bien que no puedes. Esta es nuevecita. Es la primera que he visto este año.
—Oye, Huck… te la cambio por el diente.
—Déjame verlo.
Tom sacó un trozo de papel y lo desdobló con cuidado. A Huckleberry se le iban los ojos detrás del diente. La tentación era muy fuerte. Por fin dijo:
—¿Es de ?
Tom levantó el labio y le mostró la mella.
—Bueno —dijo Huckleberry—, trato hecho.
Tom metió la garrapata en la caja de perdigones que previamente había servido de jaula al escarabajo, y los chicos se separaron, cada uno de ellos con la sensación de que era más rico que antes.
Cuando Tom llegó al pequeño edificio de madera de la escuela entró con paso enérgico, con el aspecto de alguien que ha venido honradamente a toda velocidad. Colgó el sombrero en un gancho y se dirigió rápidamente a su asiento con eficiente celeridad. El maestro, entronizado en las alturas sobre su gran sillón de asiento de mimbre, dormitaba, arrullado por el soñoliento susurro de la recitación. La interrupción le despertó.
—¡Thomas Sawyer!
Tom sabía que cuando le llamaban por su nombre completo es que el asunto se ponía feo.
—¡Dígame, señor!
—Venga usted aquí. Dígame: ¿por qué llega usted otra vez tarde, como de costumbre?
Tom estaba a punto de recurrir a una mentira, cuando vio dos largas trenzas rubias colgando sobre una espalda que, por la simpatía magnética del amor, él reconoció en seguida. Junto a aquella forma se encontraba el único sitio vacío del lado de las niñas. Inmediatamente dijo:
—¡Me paré a hablar con Huckleberry Finn!
El maestro se quedó de piedra con la mirada fija y sin saber qué hacer. El murmullo de voces se acalló. Los alumnos se preguntaban si aquel muchacho temerario se habría vuelto loco. El maestro dijo:
—¿Qué… qué dice que ha hecho?
—He estado con Huckleberry Finn.
Las palabras no dejaban lugar a dudas.
—Thomas Sawyer, esta es la confesión más asombrosa que he oído nunca. La palmeta no será ni siquiera suficiente para castigar semejante ofensa. Quítese la chaqueta.
El brazo del maestro actuó hasta que se cansó y la reserva de varas quedó notablemente disminuida. Luego se oyó la siguiente orden:
—Ahora, ¡vaya usted a sentarse con las niñas! Y que esto le sirva de escarmiento.
Las risas ahogadas que recorrieron el aula parecieron avergonzar al muchacho, pero en realidad su sofoco se debía bastante más a la reverencia devota que sentía por su ídolo desconocido y al tremendo placer que le proporcionaba su buenísima suerte. Se sentó en un extremo del banco de pino y la chica se apartó de él, volviendo la cabeza desdeñosamente. Barrió el aula una ola de codazos y guiños y cuchicheos, pero Tom se quedó quieto con los brazos apoyados en el largo y bajo pupitre que había delante de él, al parecer absorto en su libro. Poco a poco la atención de los otros fue apartándose de él, y una vez más el acostumbrado murmullo escolar fue elevándose por el aire aburrido de la clase. Al cabo, el muchacho empezó a lanzar miradas furtivas hacia la chica. Ella se dio cuenta, le hizo una mueca, volvió la cara hacia el otro lado y así estuvo durante un minuto. Cuando con mucha cautela se dio la vuelta de nuevo, había un melocotón delante de ella. Lo apartó bruscamente. Tom lo volvió a colocar tan tranquilo. Ella lo apartó otra vez, pero con menos hostilidad. Tom, con gran paciencia, volvió a colocarlo en su sitio. Entonces ella lo dejó quieto. Tom garabateó en su pizarra: «Por favor, cógelo… Tengo más». La chica echó una ojeada a las palabras, pero no se inmutó. Luego el chico se puso a dibujar algo en la pizarra, escondiendo el trabajo con la mano izquierda. Durante un rato, la muchacha se negó a prestarle atención; pero pronto su curiosidad humana comenzó a manifestarse por señas apenas perceptibles. El muchacho siguió trabajando, aparentemente sin enterarse. La chica esbozó apenas un gesto de interés, pero el chico no dejó traslucir que se percataba de ello. Por fin ella se rindió y vacilando susurró: —Déjamelo ver…
Tom descubrió en parte la triste caricatura de una casa con doble frontón y un tirabuzón de humo saliendo de la chimenea. Entonces el interés de la chica empezó a centrarse en la obra y se olvidó de todo lo demás. Cuando estuvo terminada, la contempló un momento y luego susurró:
—Es bonita… Pinta un hombre.
El artista plantó un hombre delante de la casa, que más bien parecía una grúa. Podía haber pasado a zancadas por encima de la casa; pero la chica no estaba por hacer una crítica excesivamente rigurosa; le gustaba el monstruo y susurró:
—Es un hombre guapo… Ahora, píntame a mí andando por el camino.
Tom dibujó un reloj de arena con una luna llena encima y brazos y piernas como palillos y armó los dedos extendidos con un abanico portentoso. La chica dijo:
—¡Qué bonito!… Cómo me gustaría saber dibujar.
—Es fácil —susurró Tom—, te enseñaré.
—Oh, ¿de veras? ¿Cuándo?
—Al mediodía. ¿Vas a comer a casa?
—Me quedaré si quieres.
—Muy bien… trato hecho. ¿Cómo te llamas?
—Becky Thatcher. ¿Y tú? Oh, ya sé… Te llamas Thomas Sawyer.
—Así me llaman cuando me van a sacudir, y Tom cuando me porto bien. Llámame Tom, ¿quieres?
—Sí.
Luego Tom se puso a garabatear algo en la pizarra, ocultándole a la chica las palabras. Pero ella ya no sentía timidez. Le rogó que se lo mostrara. Tom dijo:
—Bah, no es nada.
—Sí que lo es.
—No, no lo es. No te importa.
—Sí que me importa, claro que sí. Por favor, déjame.
—Lo contarás.
—No, no lo contaré…, te juro, te juro que no lo contaré.
—¿No se lo contarás a nadie? ¿Nunca jamás mientras vivas?
—No, jamás se lo contaré a nadie. Ahora, déjame ver.
—Bah, no te importa.
—Pues solo por eso quiero verlo.
Y puso su manita sobre la mano de Tom y se produjo un pequeño forcejeo durante el cual Tom aparentó resistirse en serio, aunque fue dejando resbalar la mano poco a poco hasta que se hicieron visibles estas palabras: Te quiero.
—¡Ay, serás malo! —y le dio un cachetito; sin embargo, se sonrojó y parecía complacida.
Y en estas se hallaban cuando el muchacho sintió una garra lenta e inexorable que lo cogía por la oreja y lo levantaba con un movimiento continuo. Atrapado por aquella prensa de tornillo, fue arrastrado a través del aula y depositado en su propio asiento, bajo el fuego incesante de las risitas de toda la escuela. Luego el maestro se quedó a su lado durante unos momentos terribles, y por fin se fue a su trono sin decir una palabra. Pero aunque a Tom le dolía la oreja, tenía el corazón jubiloso.
Mientras se calmaba la escuela, Tom hizo un auténtico esfuerzo por estudiar, pero la agitación que sentía dentro de sí era demasiado grande. Cuando le tocó su turno en la clase de lectura, no daba pie con bola; lo mismo le pasó en la clase de geografía: transformó lagos en montañas, montañas en ríos y ríos en continentes, y así hasta el caos original; luego en la clase de ortografía fue «bajando de categoría» tras una serie de errores en palabras elementales hasta que se quedó al final de la cola y tuvo que entregar la medalla de peltre que había llevado con orgullo durante meses.